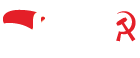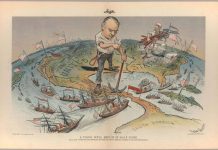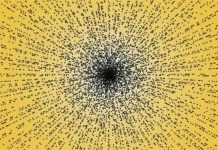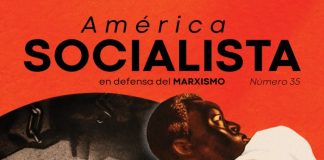A continuación el Editorial de Alan Woods para el número 38 de la revista América Socialista – En defensa del marxismo.
«“¿Qué es la verdad?”, preguntaba Pilato irónicamente y sin querer aguardar la respuesta».
Así comienza el ensayo de Francis Bacon, Sobre la verdad. Bacon se refería al Evangelio de San Juan, en el que Jesús, al ser interrogado por el gobernador romano, dice: «He venido al mundo, para dar testimonio a la verdad.»
A modo de respuesta, Pilato, no sin una fuerte dosis de ironía pronuncia las palabras: «¿Qué es la verdad?» Con esas pocas palabras, demuestra, no que fuera un cínico en el sentido moderno de la palabra (aunque lo más probable es que lo fuera), sino un hombre culto y partidario de un punto de vista que estaba de moda entre las cultivadas y cansadas del mundo clases altas romanas de la época.
Pilato no esperó una respuesta por la sencilla razón de que no creía que fuera posible una respuesta. Una filosofía común en aquella época -producto de una sociedad decadente- afirmaba que era imposible llegar a ninguna concepción objetiva de la verdad.
Este tipo de subjetivismo extremo (idealismo subjetivo) no es nuevo. Surge periódicamente en la filosofía como una especie de tic nervioso, o más bien, como un paroxismo que se desespera de llegar jamás a algo parecido a la verdad objetiva.
Esto encontró su expresión más completa y coherente en los escritos del famoso sofista griego Gorgias de Leontini, que afirmaba que: (1) nada existe; (2) aunque existiera, su naturaleza no puede entenderse; y (3) aunque pudiera entenderse, no podría comunicarse a otra persona.
Los sofistas como Gorgias fueron los antecesores del punto de vista filosófico conocido como escepticismo. En general, Hume y Kant no llegaron mucho más lejos. Todo son variaciones sobre el mismo tema. Este punto de vista fue llevado al extremo por el obispo Berkeley, a quien Lenin respondió en detalle en una de sus obras teóricas más importantes, Materialismo y empiriocriticismo.
Pero probablemente el exponente más influyente de un tipo de escepticismo fue el gran filósofo alemán del siglo XVIII, Immanuel Kant.
Kant
Kant fue uno de los pensadores más originales y significativos de su época y realizó una serie de descubrimientos brillantes, sobre todo en el campo de la cosmología. Sin embargo, nunca logró escapar a la trampa del dualismo filosófico, que sostiene que el mundo del pensamiento y el mundo material existen independientemente el uno del otro.
Cuando descubrió que existían contradicciones insolubles en la forma de entender el mundo material, llegó a la conclusión de que debía existir un límite absoluto a nuestra capacidad de comprensión.
Kant pensaba que existía un abismo insalvable entre el sujeto pensante y el objeto de la cognición. Según la teoría kantiana, estamos aislados de la realidad por medio de las mismas herramientas que empleamos vanamente para comprenderla.
Por tanto, él afirmaba que sólo podíamos tener conocimiento de los fenómenos, es decir, de las cosas tal y como aparecen ante un observador. El conocimiento humano se limitaba así al conocimiento inmediato de la percepción sensorial, más allá del cual se encontraba la misteriosa «cosa en sí» (das Ding an sich), que él declaraba incognoscible.
El escepticismo hoy
Desde Kant, el escepticismo ha resurgido una y otra vez con distintos disfraces. Cada disfraz puede ser diferente, pero el contenido esencial sigue siendo el mismo: el conocimiento humano es limitado y hay ciertas cosas que nunca podrán conocerse.
Algunos filósofos (paradójicamente partiendo del empirismo) asumen que el mundo no existe. Otros intentan eludir por completo la cuestión, alegando que el conflicto entre idealismo y materialismo es un «no-problema» y el producto de un uso incorrecto del lenguaje o de un malentendido.
La misma actitud escéptica puede observarse en el mundo académico actual, donde las mismas viejas ideas mohosas y desacreditadas han sido rescatadas subrepticiamente del basurero de la historia y resucitadas bajo el disfraz del llamado posmodernismo.
El narcisismo esencial del intelectual pequeñoburgués queda así al desnudo, oculto tras un fino disfraz de falsa objetividad. Siguiendo servilmente este camino trillado, la filosofía burguesa moderna ha terminado en un callejón sin salida.
En lugar de la verdad, sólo tenemos mi verdad, mi opinión personal, porque esto es todo lo que puedo aspirar a saber. La búsqueda de la verdad objetiva real se detiene aquí por completo, ya que mi verdad es tan buena como tu verdad. De hecho, según esta teoría, mi verdad es infinitamente superior, ya que sólo existo yo.
Una tendencia irracional
Seamos claros. Si se aceptara este punto de vista, significaría no sólo el fin de toda filosofía, sino del pensamiento racional en general. Se reduciría todo pensamiento a la mera subjetividad y a la relatividad absoluta, en la que mi verdad es tan buena como tu «verdad», ya que toda verdad no es más que una opinión subjetiva.
En lugar de conocimiento, sólo tendríamos opinión. En lugar de ciencia, fe.
Como materialistas consecuentes, los marxistas rechazamos este punto de vista. El materialismo filosófico afirma la primacía de la materia sobre las ideas y explica que las ideas, el pensamiento, etc. no son más que propiedades de la materia organizada de una determinada manera.
Tomémonos, pues, la molestia de responder a la pregunta planteada por Poncio Pilatos. Por verdad entendemos el conocimiento humano que refleja correctamente el mundo objetivo, sus leyes y propiedades.
Toda la ciencia se basa precisamente en el hecho de que
a) el mundo existe fuera de nosotros, y
b) en principio, podemos comprenderlo.
La prueba de estas afirmaciones, si fuera necesaria, consiste en más de 2.000 años de avance de la ciencia, es decir, de avance constante del conocimiento sobre la ignorancia.
Es evidente que, en un momento dado, habrá muchas cosas que no sepamos. Y como la naturaleza aborrece el vacío, estas lagunas en nuestro conocimiento pueden llenarse fácilmente con todo tipo de tonterías religiosas y místicas. El llamado «principio de indeterminación», del que se ocupa Ben Curry en su artículo sobre el idealismo en la física cuántica, es un ejemplo paradigmático de este misticismo en el mundo de la ciencia. Es el equivalente de esos antiguos mapas del mundo, donde las regiones inexploradas están marcadas con las palabras: «Aquí hay monstruos».
Pero hay una gran diferencia entre decir «No sabemos» y «No podemos saber». Siempre hay muchas cosas que no sabemos. Pero lo que no sabemos hoy, sin duda lo sabremos mañana. El proceso de conocer el mundo avanza precisamente penetrando en los secretos de la naturaleza, avanzando y profundizando constantemente en nuestro conocimiento del mundo material.
De la ignorancia al conocimiento
La búsqueda de la verdad es un proceso interminable de profundización en la Naturaleza. El progreso de la ciencia es un proceso constante de afirmación y negación, en el que una idea niega a otra, y es a su vez negada, como explica Adam Booth en su artículo sobre la crisis de la ciencia actual. Este proceso no tiene límites, no conoce barreras infranqueables, y cada vez que se topa con una barrera, acaba por superarla y ser negado.
La contradicción entre el «sujeto» consciente y el «objeto» externo se supera, por tanto, mediante el proceso de conocimiento, de penetración cada vez más profunda en el mundo objetivo, no sólo por medio del pensamiento, sino sobre todo mediante la aplicación del trabajo humano, gracias a la cual la humanidad ha transformado el mundo y, en el proceso, también se transforma a sí misma.
Toda la historia de la ciencia no es otra cosa que una lucha constante por llegar a la verdad, pasando de la ignorancia al conocimiento. Esta interminable búsqueda de la verdad está marcada por el auge y la caída de diferentes teorías, cada una de las cuales contradice a la anterior, pero al mismo tiempo conserva su contenido esencial.
En un notable libro titulado La estructura de las revoluciones científicas (publicado por primera vez en 1962), Thomas Kuhn define un paradigma científico como: «logros científicos universalmente reconocidos que, durante un tiempo, proporcionan problemas modelo y soluciones a una comunidad de profesionales».
Durante un tiempo, el paradigma existente se considera absolutamente válido y correcto. Estos largos periodos de continuidad y progreso acumulativo representan periodos de «ciencia normal». El paradigma existente es aceptado universalmente, y es esto lo que permite a la ciencia avanzar de forma ordenada, dentro de un marco teórico generalmente aceptado.
Sin embargo, todas las teorías deben ponerse a prueba constantemente mediante la observación y la experimentación. A lo largo de un periodo, aparecerán ciertas anomalías, pero éstas no parecen plantear un desafío serio a los paradigmas existentes. Sin embargo, llega un momento en que la cantidad se transforma en calidad. Las contradicciones se acumulan y acaban por derrumbar el antiguo paradigma, que debe ser sustituido por otro nuevo y superior. El statu quo se ve súbitamente interrumpido por periodos de «ciencia revolucionaria».
Un ejemplo sorprendente de crisis kuhniana y revolución científica se está produciendo actualmente ante nuestros ojos -o más bien, a puerta cerrada- en el campo de la cosmología. Durante décadas, la comprensión y el estudio científicos del universo se han basado en el llamado «Modelo Estándar». Este incluye la afirmación de que toda la materia, el tiempo y el espacio se originaron en la singularidad del «Big Bang», que se estima tuvo lugar hace unos 14.000 millones de años.
Sin embargo, las recientes observaciones de galaxias lejanas realizadas por el telescopio espacial James Webb han empezado a arrojar serias dudas sobre esta teoría comúnmente aceptada. Dentro de los confines del modelo del Big Bang, no hay forma de que estas galaxias lejanas puedan ser tan grandes y desarrolladas como son. Las últimas pruebas, en otras palabras, constituyen una anomalía importante que contradice el paradigma actual.
Tal y como predijo Kuhn, esto ha provocado una crisis dentro de la comunidad científica. Una parte está escondiendo la cabeza bajo el ala, intentando hacer más trampas para que los hechos encajen en su teoría quebrada. Otro sector está exasperado y empieza a cuestionar todo el modelo, en el que se basan muchas carreras y reputaciones.
Por ahora, estos debates se desarrollan en gran medida fuera de la vista, entre el establishment científico y lejos de miradas indiscretas. Pero, con el tiempo, la crisis de la cosmología saldrá a la luz y preparará el terreno para un cambio de paradigma, una revolución, en el ámbito de la física fundamental.
¿Relativo o absoluto?
Durante un periodo de tiempo considerable, aceptamos el paradigma existente como una verdad absoluta. Sólo al final, cuando la verdad absoluta revela su carácter incompleto y contradictorio, queda claro su carácter esencialmente relativo y transitorio. Pero, ¿tenemos derecho a extraer de este hecho la conclusión de que la verdad no existe y que, por tanto, como suponía Poncio Pilato, es inútil siquiera intentar definirla?
No. No tenemos derecho a concluir tal cosa. La verdad no es algo absoluto, dado y fijado para siempre. Es un proceso que se mueve en un ciclo interminable de constantes contradicciones, afirmaciones y negaciones. La historia de la ciencia y la tecnología y todo el curso del desarrollo social humano han servido para definir, profundizar y verificar el conocimiento.
En ese sentido (y sólo en ese sentido) puede decirse que la verdad es relativa. Es el proceso de desarrollo en constante evolución, que nunca descansa, sino que se esfuerza constantemente por profundizar en los secretos del universo. Es el tema que Goethe abordó en su obra maestra épica Fausto, que Josh Holroyd explora en este número.
Es lo que no permite que la verdad se transforme en dogma, en la medida en que nunca llegaremos a un Absoluto inmutable, porque el universo mismo es infinito, y está en un proceso de cambio constante, sin principio ni fin.
La verdad se encuentra, no en un resultado final imaginario que resuelva todas nuestras dudas y dificultades, sino en el proceso de descubrimiento sin fin que es el único que nos permite desvelar gradualmente, uno a uno y paso a paso, los secretos del universo material, maravilloso, complejo e infinitamente bello .
Hegel escribió en La ciencia de la lógica que está en la naturaleza de lo finito traspasar su límite, negar su negación y convertirse en infinito.
Es una verdad muy profunda. La búsqueda del conocimiento por parte de la humanidad siempre se topará con barreras que, a primera vista, parecen insuperables. Pero las barreras acaban superándose, sólo para producir nuevas barreras y desafíos, que a su vez hay que superar.
Si buscamos una verdad absoluta que nos permita decir: «ya lo entendemos todo y no queda nada por descubrir», ese día no llegará nunca.
El universo es infinito, pero la capacidad del conocimiento humano es tan infinita como el propio universo. Y el único Absoluto es el cambio.
En última instancia, es este proceso sin fin de profundización de todo conocimiento del universo lo único que constituye la verdad.
¿Qué significa esto para el marxismo?
¿Qué implicaciones podemos extraer con respecto al propio marxismo? ¿Podemos afirmar que las ideas de Marx y Engels seguirán siendo válidas para siempre? Esto parecería ir en contra de la propia esencia dialéctica del marxismo.
Sería un ejercicio inútil intentar anticipar todos los complejos cambios en el pensamiento humano que inevitablemente se producirán en el futuro. No tengo ningún deseo de participar en tal especulación vacía. Sin embargo, podemos estar seguros de que en algún momento en el futuro surgirán nuevas ideas que desplazarán a las viejas -aunque, como explicó Hegel, a menudo se trata de un proceso de desechar ideas innecesarias, mientras se conserva todo lo que era valioso, útil y necesario del pasado.
Estas observaciones deben referirse al marxismo, como a todo lo demás. Sin embargo, en este momento, las ideas del marxismo se han ganado sin duda el derecho a ser tomadas en serio como guía necesaria para la acción. No puede decirse lo mismo de las miserables ideas de la burguesía, que han demostrado su falsedad en un campo tras otro.
Basta con señalar el hecho de que un número creciente de economistas burgueses estudian ahora las páginas de El Capital en un esfuerzo por dar algún sentido a la actual crisis del capitalismo, que ni uno solo de ellos fue capaz de predecir o explicar.
Durante toda mi vida adulta me he dedicado a estudiar el marxismo. También me he tomado la molestia de leer las obras de los críticos del marxismo y he considerado una serie de teorías alternativas. Pero ninguna de esas teorías puede compararse con la brillantez y profundidad de ese titánico conjunto de obras que produjeron Marx, Engels, Lenin y Trotski.
Sólo esas ideas han resistido la prueba del tiempo. Por lo tanto, podemos dejar que el futuro nos proporcione algo mejor. Hasta que llegue ese feliz día, seguiré basándome en los sólidos fundamentos del socialismo científico, que, hasta que alguien pueda convencerme de lo contrario, seguiré considerando verdades absolutas, al menos por el momento. Y eso es suficiente.