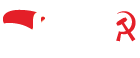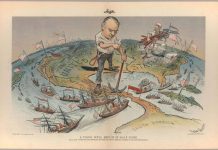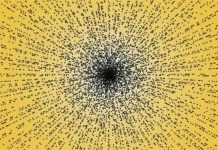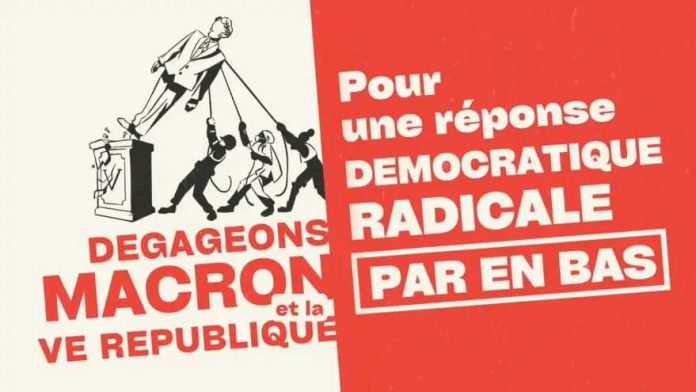Révolution Permanente (RP) es la organización francesa de los correligionarios del PTS argentino, que en el último período han lanzado un llamado a una “campaña por una respuesta democrática radical desde abajo” ante el “salto bonapartista” en Francia. En respuesta, los camaradas del Parti Communiste Révolutionnaire (sección francesa de la ICR) han escrito una polémica en respuesta, explicando qué es el bonapartismo en realidad, y señalando que los camaradas de RP caen en el etapismo al plantear la lucha por “una democracia más amplia” de manera separada a la lucha por el socialismo. Publicamos aquí está polémica, en dos artículos.
A propósito de una campaña de Revolución Permanente
Jérôme Métellus – Parti Communiste Révolutionnaire (sección francesa de la ICR)
22 de abril de 2025
En un artículo publicado el pasado 2 de marzo, Revolución Permanente (RP) anunciaba el lanzamiento de una campaña titulada: «Contra Macron y la Vª República, se necesita una respuesta democrática radical desde abajo».
A continuación, someteremos el artículo en cuestión a una crítica marxista detallada. Es una excelente oportunidad para precisar la posición del Partido Comunista Revolucionario sobre las «reivindicaciones democráticas» y, más en general, sobre el programa revolucionario.
¿RP solo contra todos?
RP escribe: «En un momento en que se multiplican los ataques antidemocráticos y ante el peligro de un nuevo salto autoritario, ¡los trabajadores y las clases populares deben intervenir en la crisis política en torno a un programa ofensivo!».
Ya hemos respondido a las ideas de RP sobre el «peligro de un nuevo salto autoritario» (o «bonapartista») a corto plazo en Francia [ver al final de este artículo]. Solo volveremos sobre ello aquí en la medida en que sea necesario para nuestro análisis, que se centrará principalmente en el «programa ofensivo» que se supone que responde al «peligro» en cuestión.
¿En qué consiste el «programa ofensivo» promovido por RP? En «reivindicaciones democráticas radicales», que son las siguientes:
«Luchemos para que el poder quede en manos de una única Asamblea, que vote las leyes y gobierne, libre del Senado, del Consejo Constitucional y del presidente de la República.
Para acabar con esta casta política y la imposibilidad de controlarla, sus diputados deberían cobrar el salario medio, ser elegidos por dos años por asambleas locales y poder ser destituidos en cualquier momento.
Por último, contra el sistema electoral antidemocrático y la exclusión de una parte de la población, la Asamblea debe ser elegida entre toda la población mayor de 16 años, concediendo el derecho de voto a los extranjeros, pero también a todos los jóvenes que, sin embargo, están en edad de ser explotados».
Cabe precisar que el programa general de RP no se reduce a las reivindicaciones democráticas que acabamos de citar. El mismo artículo afirma: «Nuestro objetivo sigue siendo la expropiación de los capitalistas mediante una revolución obrera». En otra parte, RP presenta toda una serie de reivindicaciones relacionadas con el poder adquisitivo, el empleo, la salud, la vivienda, etc. Sin embargo, las reivindicaciones democráticas que hemos citado constituyen el alfa y el omega de la «campaña contra Macron y la Vª República», que no formula ninguna otra reivindicación (excepto la revolución socialista).
¿Por qué limitarse a unas pocas reivindicaciones democráticas? Porque, según RP, estas serían la respuesta adecuada a la situación política actual. Estas reivindicaciones constituirían el mejor «puente para las luchas actuales y futuras», pero también «una palanca esencial para contrarrestar cualquier intento de reforma cosmética del régimen». O aún más: «Solo una movilización de masas que aborde de frente las cuestiones democráticas podría permitir cambiar la situación».
Sobre esta base, RP reprocha al resto de la «extrema izquierda» no comprender el papel fundamental de sus «reivindicaciones democráticas radicales»: «Lamentablemente, ante la crisis política en Francia, quienes comparten nuestra perspectiva estratégica en la extrema izquierda —la de una revolución obrera— «se contentan, en la mayoría de los casos, con defender la necesidad, justa pero totalmente abstracta, de «contar con nuestras luchas», o con consignas propagandísticas de que «los trabajadores dirijan la sociedad», también justas pero impotentes. Así, no proponen ninguna estrategia ni programa para afrontar la situación concreta, ningún puente para las luchas actuales y futuras».
Esta cita es, como mínimo, sorprendente. Se pueden encontrar mil defectos en la galaxia de la «extrema izquierda», pero no es serio afirmar que todas las organizaciones que se reclaman marxistas —excepto RP, por lo tanto— se contentan con «defender la necesidad» de «contar con nuestras luchas» o con «recitar consignas propagandísticas de que «los trabajadores dirijan la sociedad»». La mayoría de estas organizaciones, si no todas, formulan diversas reivindicaciones transitorias, aunque sean poco sólidas y mal articuladas (eso es otra cuestión).
Por nuestra parte, hemos adoptado recientemente un programa que formula toda una serie de reivindicaciones transitorias que orientan a la clase obrera hacia la conquista del poder. Incluso defiende reivindicaciones «democráticas». Pero ahí está el quid de la cuestión: nuestro programa no formula las reivindicaciones democráticas que RP considera decisivas en vista de la situación política actual, la crisis del régimen y la conciencia política de las masas. Al no defender estas reivindicaciones democráticas, nuestro programa y nuestra política en general quedarían congelados en la «abstracción total» de las «incantaciones propagandísticas».
Creemos que este punto de vista es radicalmente erróneo, al igual que toda la justificación teórica de la campaña de RP «contra Macron y la Vª República». Explicaremos por qué.
Cómo se planteaba la cuestión en 1934
Tomadas en sí mismas, las reivindicaciones democráticas promovidas por RP tienen un carácter indiscutiblemente progresista. Una Asamblea única; la revocabilidad permanente de los diputados elegidos por dos años y remunerados con el salario medio; el derecho al voto a partir de los 16 años; el derecho al voto de los extranjeros; el cierre del Senado, del Elíseo y del Consejo Constitucional: Todas estas reivindicaciones dibujan una democracia burguesa mucho más amplia que la V República, cerrada con llave y corrupta de arriba abajo.
Sin embargo, una democracia burguesa mucho más amplia seguiría basándose, por definición, en la propiedad privada de los grandes medios de producción, la carrera por los beneficios y la explotación de los asalariados por parte de la gran burguesía. Como subrayaba constantemente Lenin, «no tenemos derecho a olvidar que la esclavitud asalariada es el destino del pueblo, incluso en la república burguesa más democrática».
Por lo tanto, las reivindicaciones democráticas promovidas por RP solo tienen justificación —desde un punto de vista revolucionario— si pueden desempeñar un papel positivo (aunque sea mínimo) en el desarrollo de la lucha por el derrocamiento del capitalismo y la transformación socialista de la sociedad. Pero esto no depende de su valor intrínseco, sino de las circunstancias concretas. Las reivindicaciones pueden ser progresistas en abstracto, pero estar desconectadas de la situación política concreta y de las tareas que se derivan de ella para los militantes revolucionarios. Precisamente, creemos que este es el caso de las reivindicaciones democráticas planteadas por RP. Pero el error más grave, desde un punto de vista marxista, es la organización de una campaña sistemática centrada únicamente en estas reivindicaciones.
Una buena manera de abordar esta cuestión es recordar de dónde provienen las reivindicaciones democráticas promovidas por RP. Provienen de una parte del Programa de Acción publicado en 1934 por la Liga Comunista, que era la sección francesa de la Liga Comunista Internacional, cuyo principal líder y teórico era León Trotsky. En la parte 16 (de 18) de este Programa de Acción, titulada «Por una Asamblea Única», se encuentran prácticamente todas las reivindicaciones democráticas planteadas por RP.
Tratemos de comprender a qué situación política concreta respondía esta parte del Programa de Acción. En 1934, las organizaciones fascistas francesas —entonces mucho más grandes que hoy— estaban a la ofensiva y querían aplastar no solo a las organizaciones obreras (partidos y sindicatos), sino también al Parlamento burgués. El 6 de febrero de 1934, cuatro meses antes de la publicación del Programa de Acción, una violenta manifestación fascista derrocó al gobierno «centrista» de Daladier. Fue sustituido por el gobierno de Doumergue, cuyas tendencias bonapartistas subrayaba Trotski: «El Parlamento existe, pero ya no tiene los poderes de otros tiempos y nunca más los recuperará. Muerta de miedo, la mayoría del Parlamento ha recurrido después del 6 de febrero, al poder Doumergue, el salvador, el árbitro. Su gobierno se coloca por encima del Parlamento. No se apoya sobre la mayoría “democráticamente” elegida, sino directa e inmediatamente sobre el aparato burocrático, sobre la policía y el ejército. (…) El gobierno Doumergue es el primer grado en el paso del parlamentarismo al bonapartismo».
El shock del 6 de febrero suscitó en las masas trabajadoras un poderoso deseo de unidad de acción entre los dos grandes partidos obreros —la SFIO (socialdemócrata) y el PCF (entonces estalinista)— contra la amenaza fascista y bonapartista. Bajo la enorme presión de las masas y de los acontecimientos, los dirigentes del PCF y de la SFIO proclamaron la necesidad de un «frente único» de sus organizaciones. Tras el 6 de febrero de 1934, este frente único suscitó enormes esperanzas entre las masas obreras.
Sin embargo, la gran mayoría de los trabajadores aún tenían ilusiones en la posibilidad de defender su pan —e incluso de llegar al socialismo— en el marco de la democracia burguesa, siempre y cuando el Parlamento estuviera compuesto por una mayoría de diputados de los dos grandes partidos obreros. Pero el Parlamento estaba amenazado por el crecimiento de los fascistas y por las tendencias bonapartistas que se derivaban de ello. Ante esta amenaza, muchos obreros querían defender la democracia burguesa en la medida en que representaba, a sus ojos, la posibilidad de una transición gradual y pacífica hacia el socialismo, que Léon Blum y sus secuaces, en la cúpula de la SFIO, prometían construir en el marco podrido de la III República.
Tal era el contexto general en el que la pequeña Liga Comunista debía dirigirse a la vanguardia de la clase obrera, a su capa más consciente, con el objetivo de ganarla para el programa de la revolución socialista. Pero esto implicaba, entre otras cosas, explicar a esta vanguardia cómo debía dirigirse a los trabajadores que aún tenían «ilusiones democráticas», según la fórmula de Trotski, es decir, ilusiones en la democracia burguesa.
Para ello, no bastaba con proclamar la necesidad de un Estado obrero que liquidara el parlamentarismo burgués en favor de una democracia soviética. Sin renunciar en lo más mínimo a defender este programa, era necesario también dirigirse en estos términos a los trabajadores que tenían ilusiones democráticas: «Vosotros creéis que es posible llegar al socialismo a través de la mecánica electoral del parlamentarismo burgués. No estamos de acuerdo con ustedes en este punto; creemos incluso que es una ilusión peligrosa; pero estamos dispuestos a luchar con todas nuestras fuerzas, a su lado, para defender el Parlamento contra los fascistas, los jefes de la policía y los oficiales del ejército. Sin embargo, os proponemos luchar por una democracia parlamentaria mucho mejor que la actual III República, que está podrida y corrupta. ¡Por una Asamblea única! ¡Por la revocabilidad permanente de los diputados! etc.».
Este enfoque táctico, que respondía a la situación concreta de 1934, encuentra su expresión en la 16.ª parte del Programa de Acción de la Liga Comunista. En aquel momento, esta táctica y estas consignas eran absolutamente correctas. Sin embargo, solo tenían justificación en su vínculo indisoluble con el conjunto de reivindicaciones transitorias formuladas en el Programa de Acción. Este programa era un todo orgánico, un conjunto coherente de reivindicaciones que declaraba una guerra abierta a la dominación económica y política de la gran burguesía. Defendía «la nacionalización de los bancos, la gran producción, los transportes y los seguros», la creación de «milicias antifascistas» y «el armamento del proletariado», el «despido de la policía» burguesa, «el desempeño de las funciones policiales por la milicia de los trabajadores» y muchas otras medidas que, en su conjunto, constituían nada menos que el programa de la revolución socialista.
Sin su vínculo indisoluble con todas las demás medidas del Programa de Acción, las reivindicaciones de su parte 16, aquellas que RP convierte en el alfa y el omega de su campaña, habrían perdido su fuerza y su justificación política. Se trataba, en particular, de vincular estas reivindicaciones democráticas a la necesidad de crear «milicias obreras» contra las organizaciones fascistas. Esto se formula muy claramente al final de la parte 16 del Programa de Acción: «No se pueden defender los pobres restos de la democracia, y mucho menos ampliar el ámbito democrático para la actividad de las masas, sin destruir, sin aniquilar las fuerzas fascistas armadas que desplazaron el eje del Estado el 6 de febrero de 1934 y que siguen desplazándolo». Lejos de poder constituir la base de una «campaña» específica, las reivindicaciones democráticas de la parte 16 del Programa de Acción estaban subordinadas al conjunto del programa y, en particular, a la necesidad de armar a los trabajadores para aniquilar a las organizaciones fascistas.
El «endurecimiento autoritario» del régimen
Acabamos de ver a qué situación política concreta estaban vinculadas las reivindicaciones democráticas de la parte 16 del Programa de Acción de 1934. Ahora hay que abordar la cuestión de las diferencias entre la situación de 1934 y la de 2025. Estas diferencias son tan evidentes que la RP se ve obligada a tenerlas en cuenta en la forma en que se inspira en el Programa de Acción de la Liga Comunista. RP no puede retomar tal cual la siguiente formulación de su parte 16: «Mientras la mayoría de la clase obrera se mantenga en la base de la democracia burguesa, estamos dispuestos a defenderla con todas nuestras fuerzas contra los ataques violentos de la burguesía bonapartista y fascista».
Inspirándose directamente en este pasaje, RP escribe: «En la situación actual, en la que la mayoría de los trabajadores y las clases populares siguen situándose en el terreno del sufragio universal y la democracia burguesa, consideramos que construir un movimiento de masas para luchar contra la Vª República y el endurecimiento autoritario, junto a todas las fuerzas dispuestas a participar en esta lucha, es un reto fundamental».
La principal diferencia entre las dos formulaciones salta a la vista: el Programa de Acción de 1934 hablaba de los «ataques violentos de la burguesía bonapartista y fascista»; la campaña de RP habla de «la Va República» y de un «endurecimiento autoritario». ¿Por qué RP no habla de los «ataques violentos de la burguesía bonapartista y fascista»? Evidentemente, porque hoy en día no existen tales ataques.
Emmanuel Macron, que se ve obligado a recurrir a Bayrou, quien a su vez se ve obligado a recurrir a Faure y Le Pen, no preside un régimen similar al de Doumergue, ese «primer grado de la transición del parlamentarismo al bonapartismo» (Trotski). Del mismo modo, el número, la implantación y las actividades de los grupúsculos fascistas actuales no son comparables a los de las organizaciones fascistas que fomentaron la violenta manifestación del 6 de febrero de 1934 frente a la Asamblea Nacional. Por otra parte, mientras que el gran capital había prestado su apoyo directo a la manifestación del 6 de febrero de 1934, como subrayaba Trotski, la burguesía no prepara actualmente ninguna gran acción común de los diversos grupúsculos fascistas.
Esto es tan evidente que RP sustituye los «ataques violentos de la burguesía bonapartista y fascista» por una fórmula mucho más vaga: el «endurecimiento autoritario». Pero al hacerlo, RP no tiene en cuenta la importancia de esta diferencia. Sin embargo, sus implicaciones son muy importantes, incluso desde el punto de vista de las reivindicaciones democráticas que deben plantear los revolucionarios.
¿En qué consiste el innegable «endurecimiento autoritario» de la democracia burguesa en Francia en los últimos diez años? En una intensificación de la represión contra la juventud y los trabajadores: violencia policial, detenciones «preventivas» de militantes, criminalización de la actividad sindical, prohibición de manifestarse, de reunirse y de congregarse, etc. ¿Significa esto que la democracia burguesa está cediendo el paso —o podría cederlo a corto plazo— a un régimen bonapartista, es decir, a una forma de dictadura militar-policial? No. La burguesía no puede y, por otra parte, no necesita embarcarse en una aventura bonapartista. No puede hacerlo porque correría el riesgo de provocar una explosión social incontrolable. Y no lo necesita porque todavía consigue llevar a cabo su política, incluido el «endurecimiento autoritario», gracias a la complicidad más o menos activa de los dirigentes oficiales del movimiento obrero.
Este es un elemento fundamental de la situación actual. En sus ofensivas contra nuestros derechos democráticos, la burguesía francesa se beneficia de la pasividad, el conservadurismo y la complicidad de los dirigentes reformistas del movimiento obrero. Esto es lo que los militantes revolucionarios deben subrayar con prioridad, en lugar de anunciar cada dos por tres la inminencia de un «salto bonapartista».
Por ejemplo, la prohibición de varias manifestaciones pro palestinas, tras el 7 de octubre de 2023, no suscitó prácticamente ninguna reacción en la cúpula de «la izquierda» y del movimiento sindical. Los dirigentes del PS y del PCF incluso aprobaron estas prohibiciones. Otro ejemplo: el 6 de diciembre de 2018, los dirigentes de todas las confederaciones sindicales firmaron un comunicado conjunto condenando la «violencia» de los chalecos amarillos, lo que fue una forma de justificar la brutal represión de este movimiento por parte del aparato estatal burgués.
Podríamos multiplicar los ejemplos. El escándalo no es que los dirigentes de la CGT y de la Francia Insumisa (por no hablar de los demás) se nieguen a hacer campaña por las «reivindicaciones democráticas radicales» promovidas por RP. El escándalo es que se niegan a movilizar seriamente a los trabajadores contra las ofensivas antidemocráticas de la burguesía, cuando no apoyan estas ofensivas de forma velada, como hizo la dirección confederal de la CGT durante el movimiento de los chalecos amarillos. Por lo tanto, es principalmente en este terreno donde los militantes revolucionarios deben avanzar con las «reivindicaciones democráticas»: por el derecho a manifestarse y reunirse, contra la criminalización de la acción sindical, contra cualquier limitación del derecho de huelga, contra la represión policial de las manifestaciones, etc. A estas reivindicaciones hay que añadir las que apuntan a democratizar las propias organizaciones sindicales, de manera que queden firmemente en manos de su base combativa y se purguen sus cúpulas de los elementos arribistas y conservadores que permiten a la burguesía atacar nuestros derechos democráticos.
Tomemos la cuestión de las organizaciones fascistas, que, sin ser tan fuertes como en 1934 (ni mucho menos), llevan a cabo un número creciente de operaciones violentas contra militantes de izquierda, reuniones pro palestinas, estudiantes movilizados e inmigrantes. ¿Cómo reaccionan los dirigentes de la izquierda y del movimiento obrero ante los ataques de los grupúsculos fascistas? Todos, sin excepción, piden al aparato estatal burgués que disuelva estos grupúsculos. En respuesta, Bruno Retailleau absuelve a las organizaciones fascistas y amenaza con disolver… las organizaciones de extrema izquierda. En este contexto, el papel de los revolucionarios es explicar que el movimiento obrero debe resolver por sí mismo el problema de los grupúsculos fascistas, organizar por sí mismo la defensa de sus reuniones, sus organizaciones, sus manifestaciones, e infligir por sí mismo algunas lecciones memorables a los hijos de papá que, bajo la protección del Estado burgués, se dedican a la intimidación y a las acciones violentas.
En el Programa del PCR defendemos estas «reivindicaciones democráticas», así como otras fundamentales, como la regularización de los trabajadores sin papeles. Si nuestro programa no defiende las reivindicaciones democráticas de la campaña lanzada por RP, no es, una vez más, porque sean intrínsecamente erróneas o reaccionarias. Es porque pasan por alto las cuestiones más candentes y urgentes que, en el contexto actual, se plantean al movimiento obrero francés, y en primer lugar a su vanguardia.
Las «ilusiones democráticas» en 2025
El artículo que anuncia la campaña de RP señala, con razón, que la crisis del régimen capitalista francés se agrava en un contexto en el que la burguesía necesita un «plan de reformas antiobreras». También subraya que «la desconfianza hacia la clase política y las instituciones crece en amplios sectores de la población». Cierto. Pero las cosas se tuercen claramente cuando RP afirma que «en ausencia de una respuesta seria a las aspiraciones democráticas de los trabajadores y las clases populares, la desmoralización y el disgusto por la política institucional acaban alimentando la aspiración a respuestas cesaristas, como el 73 % de los encuestados por el Cevipof que consideran que hay ‘una necesidad de un verdadero líder para restablecer el orden’». Es a este supuesto peligro «cesarista» (bonapartista) al que quiere responder la campaña de RP con « necesidad de un verdadero líder para restablecer el orden». Es a este supuesto peligro «cesarista» (bonapartista) al que quiere responder la campaña de RP con «reivindicaciones democráticas radicales».
La forma en que RP interpreta la encuesta del Cevipof es extremadamente superficial. La «necesidad de un verdadero líder para restablecer el orden» es una fórmula muy general que, en la mente de los «encuestados», puede significar todo y su contrario. El «orden» en cuestión puede ser reaccionario o progresista. El «líder verdadero» puede ser un individuo o un partido, y puede ser de derecha o de izquierda. Por ejemplo, un número significativo de trabajadores ve en Jean-Luc Mélenchon un «líder verdadero» capaz de «restablecer el orden» en beneficio de los explotados y oprimidos. Esto no convierte a Mélenchon en un nuevo César o un nuevo Bonaparte. En resumen, entre el 73 % de los encuestados que consideran que «se necesita un verdadero líder para restablecer el orden», la mayoría no aspira a una dictadura militar y policial.
La masa de la clase obrera, en particular, no aspira a «respuestas cesaristas». Aspira ante todo a defender y mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, que son constantemente atacadas. Pero para ello necesita «líderes verdaderos» o, mejor dicho, dirigentes políticos y sindicales a la altura de las circunstancias. Sin embargo, tales dirigentes brillan por su ausencia. Los «líderes» de la clase obrera, incluido Mélenchon, no están a la altura de las circunstancias. Esta es la contradicción central de nuestra época, y no es nueva ni específicamente francesa. Ya en 1938, Trotski abría su Programa de transición con la siguiente idea: «La situación política mundial del momento, se caracteriza, ante todo, por la crisis histórica de la dirección del proletariado».
Tambaleándose de una abstracción a otra, RP cae en contradicciones absurdas. Por un lado, nos dice que, al verse defraudadas sus aspiraciones democráticas, las masas aspiran cada vez más a una «respuesta cesarista». Pero, por otro lado, RP subraya que «la mayoría de los trabajadores y las clases populares siguen situándose en el terreno del sufragio universal y la democracia burguesa». ¿La «mayoría»… incluso entre el 73 % que aspira a una «respuesta cesarista»? Pero RP no se inmuta ante esta contradicción; de hecho, utiliza ambos términos para justificar su campaña. Se necesitaría una «respuesta democrática radical desde abajo» para cortar de raíz las «aspiraciones cesaristas» de las masas; y esta «respuesta» debe situarse en «el terreno del sufragio universal y la democracia burguesa», porque es en ese terreno donde se sitúan la «mayoría de los trabajadores». Que lo entienda quien pueda.
El problema es que RP aplica un método formalista, y no dialéctico. Analiza de manera abstracta algunos datos del problema y descarta otros que son decisivos. En particular, no tiene en cuenta el papel que desempeñan en la conciencia de las masas las décadas de capitulaciones y traiciones de los dirigentes oficiales de la izquierda y del movimiento sindical.
Retomemos toda esta cuestión partiendo de una formulación que RP extrae del Programa de Acción de 1934. ¿Es cierto que «la mayoría de los trabajadores y las clases populares siguen», como en 1934, «situándose en el terreno del sufragio universal y la democracia burguesa»? En cierto sentido sí, es cierto, pero es una verdad muy general. De hecho, solo una crisis revolucionaria abrirá la posibilidad, para las masas, de abandonar totalmente «el terreno de la democracia burguesa». Pero eso no nos dice nada concreto sobre las diferencias que hay entre las ilusiones democráticas de las masas en 1934 y en 2025. Y hay diferencias muy importantes.
Una vez más: los trabajadores, a día de hoy, no temen que los fascistas aplasten la Asamblea Nacional y las organizaciones obreras. Dado que esta amenaza no existe objetivamente, al menos a corto plazo, no juega ningún papel en las ilusiones democráticas de la clase obrera, mientras que en 1934 desempeñaba un papel importante. Como hemos señalado anteriormente, esta amenaza, por sí sola, justificaba las reivindicaciones democráticas de la 16.ª parte del Programa de Acción de la Liga Comunista.
Pero hay más. En los últimos treinta años, las ilusiones democráticas de los trabajadores se han visto profundamente minadas por la dolorosa experiencia de una democracia burguesa que ha visto pasar varias mayorías parlamentarias «de izquierda» sin que nada fundamental haya cambiado, salvo a peor (Mitterrand, Jospin, Hollande). En consecuencia, las masas ya no tienen las mismas ilusiones que en 1934 sobre la posibilidad de transformar radicalmente la sociedad a través de una mayoría parlamentaria «de izquierda».
Esto no significa que las ilusiones democráticas hayan desaparecido. Por ejemplo, bastó con que Mélenchon izara la bandera de una «VI República» parlamentaria, basada en un amplio programa de reformas sociales, para que estas ilusiones se manifestaran positivamente. Pero, como muestra precisamente este ejemplo, estas ilusiones democráticas prolongan un poderoso rechazo del «sistema» democrático actual (la Vª República), de todas sus instituciones y de todos los partidos que han gobernado el país durante los últimos treinta años. Estos elementos están estrechamente relacionados entre sí. Existe un vínculo orgánico entre el descrédito de los viejos dirigentes de la izquierda reformista (PS, PCF, Verdes) y el rechazo de las instituciones de la Vª República.
En 1934 no solo había ilusiones masivas en la IIIª República. También había, y sobre todo, ilusiones masivas en la dirección de la SFIO, que nunca había gobernado sola (sin el Partido Radical) y que reclamaba los votos de los electores sobre la base de un programa socialista, un programa de ruptura con el capitalismo. La masa de los trabajadores aún no había pasado por la dolorosa experiencia de un gobierno socialdemócrata.
Hoy, por el contrario, la mayoría de los trabajadores ya no confían en los dirigentes socialdemócratas. El PCF, que se ha vuelto socialdemócrata, está tan desacreditado como el PS. Los Verdes lo están apenas menos. Además, ningún dirigente de la izquierda reformista —incluido Mélenchon— defiende un programa socialista, ni siquiera sobre el papel. Esta es la situación concreta «en la izquierda». Es un elemento central en el rechazo masivo de la Vª República.
Pero entonces, ¿en qué deben centrarse los militantes revolucionarios? ¿En la posibilidad de una democracia burguesa «más amplia»? No. Los militantes revolucionarios deben insistir en la necesidad de un programa de ruptura con el sistema capitalista. Deben llamar a las grandes organizaciones reformistas del movimiento obrero —empezando por las más «radicales», la CGT y la FI— a romper con la burguesía y a poner en la agenda una lucha masiva por un «gobierno de los trabajadores», sobre la base de un programa de expropiación de la gran burguesía. Al hacerlo, los militantes revolucionarios deben avanzar en su programa de transición, su programa revolucionario, y desarrollar sus fuerzas sobre esta base.
Tomemos el ejemplo de la campaña de La France insoumise por una «VI República», que encuentra cierto eco en una fracción de la clase obrera y la juventud. ¿Qué actitud debemos adoptar al respecto? ¿Debemos, como hace RP, reprochar a esta campaña que «no dibuja nada más que un retorno a un régimen más parlamentario, siguiendo el modelo de la IIIª o la IVª República»? No. Por un lado, es inexacto. Después de todo, la Asamblea Constituyente que Mélenchon propone convocar tendría, en teoría, la posibilidad de «diseñar» cualquier otra cosa que no sea una versión recalentada de la IIIª o la IVª República. Por ejemplo, el «referéndum revocatorio a mitad de mandato», del que Mélenchon hace tanto alarde, no existía ni en la IIIª República ni en la IVª. Pero lo esencial está en otra parte. Lo que los militantes revolucionarios deben reprochar a la VI República de Mélenchon es, ante todo, su carácter burgués; es el hecho de que Mélenchon siembra ilusiones sobre la posibilidad de resolver los problemas de las masas, bajo una VI República, sin expropiar a la gran burguesía. Es en esto en lo que hay que hacer hincapié, y no en la diferencia entre un «referéndum revocatorio» (Mélenchon) y la «revocabilidad permanente» de los diputados (RP).
Sectarismo y oportunismo
Trotsky subrayaba que el sectarismo y el oportunismo son las dos caras de la misma moneda. La actitud de RP hacia la FI es un buen ejemplo de ello. Por un lado, RP critica a la FI en unas pocas frases, no pide nada a sus dirigentes, no propone nada a sus militantes y simpatizantes (aparte de abandonar la FI para unirse a RP). Pero, por otro lado, RP lanza una campaña que, al igual que la de la FI sobre la VI República, se contenta con «dibujar» una democracia burguesa «más amplia» que la V República, en lugar de insistir en la necesidad de un gobierno de los trabajadores y de una ruptura con el sistema capitalista. Sectarismo por un lado, oportunismo por otro.
Estos dos errores recorren todo el artículo de RP. Tomemos, por ejemplo, la siguiente cita: «Solo una movilización de masas que se enfrente de lleno a las cuestiones democráticas podría permitir cambiar la situación: ¡una huelga general política, que luche por la dimisión de Macron, contra la V República y por un programa obrero frente a la crisis!».
Pregunta: ¿qué organizaciones pueden poner en la agenda una «huelga general política», es decir, el inicio de una crisis revolucionaria? Respuesta de RP: ella misma, su pequeña campaña «y todas las fuerzas dispuestas a participar en esta lucha». Esto es aún menos creíble si tenemos en cuenta que, a lo largo de todo su artículo, RP ha descartado de un plumazo «todas las fuerzas» que podrían desempeñar un papel en la preparación de una «huelga general política», empezando por la CGT y la FI. Una vez más, RP no espera nada, no les pide nada y se enorgullece hasta el punto de dar a entender que podría desempeñar un papel decisivo en el desarrollo de una «huelga general política». Es un sectarismo caricaturesco. Pero el oportunismo sigue a este sectarismo como su sombra, ya que RP nos informa de que la «huelga general política» tendría como objetivo la dimisión de Macron, el fin de la V República y… «un programa obrero frente a la crisis».
¿Un «programa obrero»? ¿Cuál? Los dirigentes reformistas de la CGT también tienen un «programa obrero». Lo que rechazan firmemente es la conquista del poder por la clase obrera. ¿Y RP? «Por supuesto», RP está a favor de un gobierno de los trabajadores, pero su gran sabiduría (oportunista) le permite no caer nunca en las «incantaciones propagandísticas». Por lo tanto, «programa obrero» es suficiente: no hay que exagerar. Sin embargo, RP olvida que si se desarrolla una «huelga general política» ilimitada en Francia, muy rápidamente se planteará la cuestión del poder. Se planteará la pregunta: ¿qué clase debe dirigir la sociedad? ¿La clase obrera o la burguesía? En la mente de millones de trabajadores, la cuestión del «programa obrero» quedará inmediatamente subordinada a la del poder obrero. ¿No es esta una de las grandes lecciones de las huelgas generales de junio de 1936 y mayo de 1968? En ambos casos, los dirigentes estalinistas y reformistas lograron contener el impulso revolucionario mediante un «programa obrero» que dejaba las riendas del país en manos de la burguesía. En un momento en que RP se propone desencadenar y dirigir una huelga general ilimitada, ¡llamamos a estos camaradas a revisar las lecciones fundamentales de junio del 36 y mayo del 68!
El sectarismo ultraliberal y el oportunismo reflejan la misma impaciencia, el mismo intento de saltarse varios pasos en la conquista política de «la mayoría de los trabajadores». El sectario da la espalda a las grandes organizaciones reformistas del movimiento obrero, no les pide nada, no les propone nada; las mete a todas en el mismo saco y las envía al diablo, porque quiere dirigirse directamente a las masas, por encima de los grandes sindicatos y partidos de izquierda. Pero como las masas apenas se dan cuenta, el sectario se suaviza, se adapta (a medias) a las ilusiones democráticas de las masas, critica las «incantaciones propagandísticas» de los marxistas… En resumen, cae en el oportunismo.
Por su parte, el Partido Comunista Revolucionario no pretende, en esta etapa, influir en las masas, y mucho menos desencadenar y dirigir una huelga general ilimitada. Cada cosa a su tiempo. De acuerdo con el método leninista, construimos nuestro partido en los sectores más radicalizados de la juventud y los trabajadores. Y lo construimos sobre la base de un programa auténticamente comunista, que articula estrechamente todas sus reivindicaciones transitorias con el objetivo central: el derrocamiento del capitalismo y la transformación socialista de la sociedad. Nunca ha habido ni habrá otros medios para construir un partido revolucionario capaz, llegado el momento, de llevar a la clase obrera al poder.
¿Qué es el bonapartismo? – Respuesta a «Révolution Permanente»
Jules Legendre – Parti Communiste Révolutionnaire (sección francesa de la ICR)
14 de enero de 2025
En los últimos diez años, en Francia, la represión contra la juventud y los trabajadores no ha dejado de intensificarse: violencia policial, detenciones «preventivas» de militantes, criminalización de la actividad sindical, prohibición de manifestarse, de reunirse y de congregarse, etc. La represión de los chalecos amarillos y la del movimiento de solidaridad con Palestina fueron dos ejemplos flagrantes, pero se trata de una tendencia grave y permanente.
En la izquierda, esta constatación lleva a un número creciente de militantes a considerar que Francia ya no es un régimen democrático burgués, sino una forma de dictadura o, como mínimo, una forma transitoria entre la democracia burguesa y la dictadura. Es el caso, por ejemplo, de Révolution Permanente, que desde 2015 —como mínimo— repite que estamos bajo la amenaza inminente de un «giro bonapartista». En la terminología marxista, el «bonapartismo» designa precisamente una dictadura militar-policial.
Lamentablemente, lejos de aclarar la cuestión de la naturaleza y la orientación del actual régimen burgués en Francia, los artículos de Révolution Permanente siembran la confusión. Al leerlos, cuesta entender si estos camaradas consideran que el «giro bonapartista» ya se ha producido o si aún está por llegar. Por ejemplo, afirman que vivimos en el «marco ultra bonapartista de la Va República», pero que, no obstante, hay que temer un «salto bonapartista» a corto plazo. Por un lado, califican de «régimen bonapartista» a la Vª República en general (desde 1958 hasta hoy); pero, por otro lado, solo hablan de «tendencias» y de «medidas bonapartistas». En la medida en que agitan la amenaza de un «nuevo giro bonapartista», se supone que ya se ha dado un primer «giro», pero no está muy claro. A decir verdad, es sobre todo el lector quien da vueltas en círculo en los artículos de Révolution Permanente.
El bonapartismo es un fenómeno complejo. Para esclarecerlo, hay que volver a las ideas fundamentales del marxismo. Eso es lo que haremos aquí. Esto nos permitirá comprender la naturaleza del régimen actual, su orientación y las tareas que se derivan de él para los comunistas revolucionarios.
Represión y poderes especiales
Contrariamente a lo que suelen sugerir los compañeros de Révolution Permanente, el bonapartismo no se reduce a los artículos de una Constitución, ya sea el 49.3 o el 16, que permite al presidente dotarse de «plenos poderes» en caso de crisis grave. En realidad, todos los regímenes burgueses, incluso los más «democráticos», cuentan con herramientas legislativas o constitucionales —«estado de emergencia», «ley marcial», etc.— que permiten a la clase dominante recurrir con toda «legalidad» a medios extraordinarios para defender su dominación.
Del mismo modo, la represión no es una característica exclusiva de los regímenes bonapartistas. En 1891, soldados mataron a nueve huelguistas en Fourmies, en el norte de Francia. Quince años más tarde, el ministro del Interior Georges Clémenceau desplegó al ejército y detuvo «preventivamente» a 146 sindicalistas para sofocar la huelga del 1 de mayo de 1906. Se podrían multiplicar los ejemplos de represión brutal durante este periodo. A pesar de ello, los marxistas —entre ellos Lenin y Trotsky— consideraban la III República francesa como una democracia burguesa.
Todo Estado es un Estado de clase que consiste, en última instancia, en «destacamentos especiales de hombres armados», según la fórmula de Engels. Su función es defender la dominación de la clase dominante. Bajo el capitalismo, el Estado siempre defiende la dominación de la burguesía. Y cuando es necesario, incluso el régimen burgués más «democrático» recurre a medios «excepcionales», ya sea la ley marcial o la represión violenta. En cierto sentido, estos medios representan elementos de bonapartismo, pero solo elementos: por sí solos no bastan para determinar el carácter político de un régimen. De hecho, hay elementos de bonapartismo —más o menos desarrollados— en toda democracia burguesa.
Un «árbitro» entre las clases
Sobre esta cuestión, Révolution Permanente descuida con demasiada frecuencia la siguiente idea, sin embargo fundamental en el análisis marxista: el bonapartismo es el producto de un cierto tipo de relación de fuerzas entre las clases sociales, pero también entre el aparato del Estado (los «hombres armados») y la propia clase dominante. Ambas cosas están estrechamente relacionadas, como veremos.
En una democracia burguesa, el Estado se da aires de «independencia» y «neutralidad», pero es para ocultar mejor el hecho de que está firmemente controlado por la clase a cuyos intereses sirve. La gran burguesía tiene en sus manos todos los hilos del régimen «democrático», desde los políticos hasta los más altos funcionarios, incluidos los de la policía y el ejército. Incluso se observa un vaivén constante entre el sector privado y las altas esferas del Estado: Emmanuel Macron, el banquero convertido en presidente, es un buen ejemplo de ello.
Sin embargo, en determinadas condiciones, el aparato estatal puede adquirir una independencia mucho mayor con respecto a la burguesía. Es el caso cuando, de una forma u otra, se establece un cierto equilibrio en la relación de fuerzas entre las clases sociales, por ejemplo, cuando, tras una fase de intensas movilizaciones, la clase obrera está agotada pero no ha logrado tomar el poder, mientras que la clase dominante es incapaz de seguir gobernando «como antes». Como escribió Engels: «Sin embargo, por excepción, hay períodos en que las clases en lucha están tan equilibradas, que el poder del Estado, como mediador aparente, adquiere cierta independencia momentánea respecto a una y otra». Aprovechando este equilibrio entre las clases en lucha, el aparato estatal puede liberarse en cierta medida del control de la burguesía. Este tipo de régimen se denomina «bonapartista», en referencia al de Napoleón Bonaparte a partir de 1799.
Un régimen bonapartista se presenta como un «árbitro» entre las clases y gobierna esencialmente «por la espada», es decir, mediante los «hombres armados» (la policía y el ejército). Reprime el movimiento obrero, pero también obliga a la burguesía a hacer ciertas concesiones. Sin embargo, este régimen no deja de defender los intereses fundamentales de la clase capitalista. Esta ya no controla directamente el poder, pero sigue siendo la clase dominante en la sociedad. En este sentido, se puede decir que un régimen bonapartista se emancipa del control de la burguesía con el objetivo de consolidar el dominio de la propia burguesía, que por esta razón lo acepta con mayor o menor entusiasmo.
Putin, De Gaulle y Pinochet
El régimen de Vladimir Putin es un buen ejemplo de ello. A finales de la década de 1990, tras la restauración del capitalismo en la URSS, la clase obrera rusa estaba paralizada por la dirección del Partido Comunista, mientras que la joven burguesía rusa, carcomida por el gangsterismo, era incapaz de mantener un régimen democrático burgués estable. El ejército y los servicios de seguridad tomaron entonces las riendas, bajo la dirección del director de los servicios de inteligencia: Vladimir Putin. Una vez presidente, este último puso en cintura a la burguesía rusa y reprimió a algunos oligarcas, con el objetivo de defender los intereses fundamentales de la clase dominante y estabilizar el capitalismo ruso.
En 2009, un incidente ilustró de manera llamativa lo que es un régimen bonapartista. Tras la crisis financiera de 2008, una empresa propiedad del oligarca Oleg Deripaska anunció el cierre de una de sus fábricas. Sus trabajadores se declararon en huelga; su movilización podía dar la señal de un movimiento general de la clase obrera rusa. Vladimir Putin convocó entonces a los propietarios, incluido Deripaska, a una reunión que se celebró en las instalaciones de la fábrica y fue retransmitida por televisión. Deripaska fue tildado de «incompetente» por el presidente ruso, que se comportó como un director de colegio ante un alumno revoltoso. Humillado ante millones de rusos, el oligarca se vio obligado a firmar en el acto un acuerdo que garantizaba el mantenimiento de los puestos de trabajo amenazados. Con esta puesta en escena, Putin se ensañó con un empresario con el fin de defender los intereses fundamentales de toda la burguesía. Al desempeñar este papel de árbitro entre las clases, enviaba el siguiente mensaje a la clase obrera rusa: ¿de qué sirve hacer huelga si el «hombre fuerte» del Kremlin defiende vuestros puestos de trabajo?
En el siglo XX, existieron regímenes bonapartistas en muchos países capitalistas. No todos eran iguales. Entre 1958 y 1968, el general De Gaulle dirigió un régimen bonapartista particularmente débil. La combinación de la guerra de Argelia, la crisis política de la IV República y una clase obrera paralizada por sus dirigentes estalinistas permitió a De Gaulle instaurar una nueva República en cuya cúspide desempeñaba el papel de «árbitro». Como se ha visto anteriormente, Révolution Permanente insiste en el «marco ultra bonapartista» de la Vª República ideada por De Gaulle. Pero esto es pasar por alto lo esencial: la «debilidad» de la clase obrera era entonces muy relativa y temporal, de modo que el régimen gaullista no podía eliminar por completo todos los derechos democráticos de los trabajadores, por no hablar de prohibir el poderoso Partido Comunista Francés. De hecho, el régimen gaullista dependía en gran medida de la complicidad de los dirigentes estalinistas del PCF, en un contexto en el que la burocracia soviética, en Moscú, veía con muy buenos ojos el antiamericanismo oficial del régimen gaullista.
Por el contrario, el régimen bonapartista del general Pinochet en Chile fue una dictadura extremadamente brutal. El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 fue el resultado de la parálisis de la clase obrera chilena tras tres años de movilizaciones revolucionarias. Los trabajadores chilenos podrían haber tomado el poder si los dirigentes socialdemócratas y estalinistas no se hubieran opuesto con todas sus fuerzas. Tras el golpe de Estado, los generales chilenos sometieron a los trabajadores a un régimen de terror comparable al de un Estado fascista: se prohibieron todas las organizaciones obreras, se detuvo a decenas de miles de personas y se ejecutó sumariamente a miles.
¿Un régimen «fuerte»?
Un régimen bonapartista puede parecer muy sólido; de hecho, hace todo lo posible por parecerlo. Pero, en realidad, depende del mantenimiento de un equilibrio —más o menos precario— entre las clases. Como subrayaba Trotski en su magistral Historia de la revolución rusa: «Si se clavan simétricamente dos tenedores en un tapón de corcho, éste, aunque con oscilaciones pronunciadas hacia uno y otro lado, se sostendrá aunque sea sobre la cabeza de un alfiler: éste es el modelo mecánico del superárbitro bonapartista. El grado de solidez de un poder tal, si se hace abstracción de las condiciones internacionales, queda determinado por la consistencia del equilibrio de las clases antagónicas en el interior del país.»
Cuando este equilibrio se ve alterado por un resurgimiento de la lucha de clases, el régimen bonapartista puede derrumbarse rápidamente. Así, el régimen gaullista fue barrido por la huelga general de mayo-junio de 1968. Solo la traición de los dirigentes del PCF y de la CGT, en aquella época, impidió que la clase obrera tomara el poder, lo que permitió a la burguesía recuperar el control de la situación. Conservó el «marco ultra bonapartista de la Vª República» (según la fórmula superficial de Révolution Permanente), pero el trastorno de la relación de fuerzas entre las clases obligó a la gran patronal francesa a llevar a cabo su política reaccionaria en el marco de una democracia burguesa bastante clásica y dirigida por el banquero Georges Pompidou. Desde entonces, la clase dominante francesa siempre se ha apoyado en la democracia burguesa.
Dictaduras bonapartistas mucho más brutales que la del general De Gaulle también fueron barridas por movilizaciones de masas. En Corea del Sur, los generales gobernaron durante casi tres décadas, de 1961 a 1988, sometiendo a la clase obrera a un régimen de terror. En 1980, un levantamiento fue aplastado en la ciudad de Gwangju: entre 600 y 2000 personas fueron masacradas por el ejército. Pero este acontecimiento fue el presagio del despertar de la clase obrera surcoreana. Tras años de intensa lucha de clases, los generales se vieron obligados a transferir el poder a políticos burgueses «normales», que, sin embargo, mantuvieron muchos de los dispositivos legislativos establecidos bajo la dictadura.
El papel de los reformistas
Como explicaba el marxista Ted Grant en 1946, los regímenes democráticos burgueses «todos poseen ciertos rasgos específicos comunes. Estos rasgos son decisivos a la hora de determinar la clasificación marxista. Todos tienen organizaciones obreras independientes: sindicatos, partidos, clubes, etc., con derechos. El derecho a la huelga, organización, voto, libertad de expresión, etc., y los otros derechos conseguidos con la lucha de clases del proletariado en el pasado. (Aquí deberíamos añadir que la pérdida de uno u otro derecho, por sí mismo, no es decisivo en nuestro análisis de un régimen. El factor determinante es la totalidad de las relaciones).»
Ted Grant añadía una observación decisiva: «Donde existen estas organizaciones [obreras], juegan un papel muy importante (en Francia e Italia son ahora más fuertes que nunca), la burguesía gobierna a través de sus dirigentes y capas superiores de estas organizaciones.».
Para determinar la naturaleza del régimen actual en Francia, basta con plantear la pregunta: ¿qué factor ha desempeñado el papel principal en el mantenimiento de Macron en el poder desde 2017? ¿El uso de la fuerza o el agotamiento de la clase obrera? Ni uno ni otro. El elemento determinante fue la política de sabotaje sistemático de las grandes movilizaciones de la clase obrera por parte de los dirigentes reformistas, y en primer lugar por los de las confederaciones sindicales.
Por ejemplo, es cierto que el Gobierno de Macron reprimió brutalmente el movimiento de los chalecos amarillos. Pero el impulso dado por este magnífico movimiento podría haber llevado al derrocamiento del gobierno de Macron si los dirigentes del movimiento sindical hubieran lanzado todas sus fuerzas a la batalla y puesto en la agenda un amplio movimiento de huelgas renovables. Como escribimos en diciembre de 2018, el movimiento de los chalecos amarillos situó al país «al borde de una crisis revolucionaria». Pero eso es precisamente lo que más asustaba a los dirigentes reformistas de los sindicatos. En lugar de movilizar a la clase obrera, aprobaron tácitamente la represión de los chalecos amarillos e hicieron todo lo posible por mantener al máximo número de trabajadores alejados del movimiento.
Lo mismo puede decirse del poderoso movimiento de 2023 contra la reforma de las pensiones, y de otros movimientos de los últimos veinte años. El conservadurismo deliberado y calculado de los dirigentes reformistas es un elemento central de la democracia burguesa, tanto en Francia como en otros lugares.
Contrariamente a lo que afirma Révolution Permanente, la gran burguesía francesa no está dispuesta, por el momento, a embarcarse en un «salto bonapartista» que la lleve a una dictadura militar y policial. Y con razón: lejos de estar agotada, la clase obrera sigue disponiendo de considerables reservas de fuerza y combatividad. La mayor parte de los trabajadores no ha participado en las movilizaciones de los últimos años, precisamente por la política conservadora de las direcciones sindicales, que temen que un movimiento demasiado masivo se les escape de las manos. Si intentara instaurar una dictadura bonapartista, la burguesía francesa provocaría una movilización de los trabajadores potencialmente incontrolable.
Eso es exactamente lo que ocurrió en Corea del Sur el pasado mes de diciembre. La proclamación de la ley marcial por el presidente Yoon provocó movilizaciones explosivas. Las masas salieron espontáneamente a las calles para bloquear los convoyes militares, mientras que los dirigentes de la principal confederación sindical se vieron obligados a proclamar una huelga general, bajo la presión de los acontecimientos. La abrumadora mayoría de la burguesía surcoreana tuvo que condenar el intento de golpe de Estado. Los imperialistas estadounidenses hicieron lo mismo. Todos comprenden que es peligroso provocar así a la poderosa clase obrera surcoreana. Desde su punto de vista, es mejor contar con los dirigentes reformistas y pequeñoburgueses del Partido Liberal y los sindicatos reformistas. En el momento de escribir estas líneas, la burguesía surcoreana está teniendo grandes dificultades para calmar a la masa de la población, cuya desconfianza y combatividad se han visto estimuladas por el aventurerismo bonapartista de Yoon. Estos acontecimientos han sido observados atentamente por las clases dirigentes de todo el mundo, incluida la burguesía francesa.
¿Un régimen democrático «más amplio»?
No estamos diciendo que un régimen bonapartista sea imposible en Francia. Si la clase obrera no logra tomar el poder en los próximos años, llegará un momento en que se crearán las condiciones para un régimen de este tipo. Pero estas condiciones no existen en este momento. Al agitar constantemente la amenaza de un «giro bonapartista» a corto plazo, los dirigentes de Révolution Permanente se equivocan gravemente sobre la dinámica de la lucha de clases y sobre las perspectivas inmediatas que se derivan de ella.
Como suele ocurrir, este error está relacionado con la falta de confianza en la capacidad de los trabajadores para tomar el poder y transformar la sociedad. Tomemos, entre muchos otros, el ejemplo de un artículo publicado por Révolution Permanente en abril de 2023 titulado: «Ante la radicalización autoritaria, por una respuesta democrática radical desde abajo». Tras subrayar que el comunismo es la «única respuesta progresista y viable a la crisis» del capitalismo, el autor del artículo, Juan Chingo, escribía lo siguiente:
« Pero la realidad es que aún no estamos en condiciones de sustituir a Macron por «un gobierno de las trabajadoras y los trabajadores, de las clases populares y de todos los explotados y oprimidos, en ruptura con el capitalismo». La mayoría de los trabajadores, a pesar de su creciente odio hacia las instituciones existentes, todavía se sitúa en el terreno de la democracia burguesa. La urgencia del momento pasa por combatir con decisión el proyecto burgués de un Estado cada vez más autoritario, dirigido contra todos los explotados y oprimidos. Pero para reconquistar todo lo que se ha perdido en la radicalización autoritaria, no podemos volver a las combinaciones parlamentarias de la IIIª o IVª República, como proponen los partidarios de La France Insoumise. En lugar de esperar el retorno de democracias imperialistas renovadas, debemos inspirarnos en lo que hizo radical a la Revolución Francesa, empezando por 1793. (…) Un régimen democrático más amplio, capaz de acabar con la creciente separación entre gobernantes y gobernados, en el que los primeros monopolizan el poder de decisión durante su mandato, excluyendo así a los electores de los asuntos públicos, aceleraría la educación política de los trabajadores y las clases populares y facilitaría la lucha por un gobierno de los trabajadores. »
A continuación se describe detalladamente este «régimen democrático más amplio»: supresión del Senado y de la función presidencial; elección de los diputados por dos años y por representación proporcional; revocabilidad de los diputados, cuyas indemnizaciones no superarían las de un obrero cualificado, etc.
Todo esto es muy bonito, pero hay un gran problema: este «régimen democrático más amplio», que Révolution Permanente convierte en el eje central de su programa, seguiría siendo un régimen burgués, un régimen basado en la propiedad privada de los medios de producción, de modo que el Estado seguiría estando al servicio de los capitalistas. Seguiría basándose en la abismal «separación» entre «gobernantes y gobernados», capitalistas y trabajadores, multimillonarios y asalariados con el salario mínimo.
Como recordaba Lenin en El Estado y la revolución: «Nosotros somos partidarios de la república democrática, como la mejor forma de Estado para el proletariado bajo el capitalismo, pero no tenemos ningún derecho a olvidar que la esclavitud asalariada es el destino reservado al pueblo, incluso bajo la república burguesa más democrática. Más aún. Todo Estado es una “fuerza especial para la represión” de la clase oprimida. Por eso, ningún Estado es libre ni es popular.». Esto vale también, por supuesto, para el régimen democrático «más amplio» que desean los dirigentes de Révolution Permanente.
Una vez más, este error oportunista se deriva de una falta de confianza en la clase obrera. Dado que la «mayoría de los trabajadores (…) todavía se sitúa en el terreno de la democracia burguesa», habría que proponerles que lucharan no por la expropiación de los grandes capitalistas, sino solo —en una primera etapa— por una democracia burguesa «más amplia». Esto equivale a renunciar al deber elemental de los marxistas, que es siempre vincular estrechamente las reivindicaciones « parciales », democráticas o de otro tipo, a la necesidad de derrocar el capitalismo y reorganizar la sociedad sobre bases socialistas.
Es cierto que la «mayoría de los trabajadores» aún no está preparada para luchar masivamente por el programa de la revolución socialista. Solo en una revolución, por definición, las masas obreras pueden emprender este camino y tomar el poder, con una condición: que cuenten con un partido revolucionario suficientemente sólido y arraigado. Este partido debe construirse mucho antes de que la «mayoría de los trabajadores » se oriente hacia el poder, y debe construirse en los sectores más conscientes de nuestra clase, sobre la base del programa, los métodos y las ideas marxistas. Revolución Permanente hace todo lo contrario: esta pequeña organización pretende dirigirse a la «mayoría de los trabajadores» y, para ello, retira la bandera de octubre de 1917, la sustituye por la (gloriosa, pero burguesa) de 1793, milita por un régimen democrático burgués «más amplio»… En resumen, se hunde en el lodazal del oportunismo.
Ante el recrudecimiento de la represión y los elementos bonapartistas en el seno de la democracia burguesa, los comunistas revolucionarios deben defender enérgicamente todos los derechos democráticos de la clase obrera y subrayar la enorme responsabilidad de los dirigentes reformistas del movimiento obrero en el cuestionamiento de estos derechos. Sin embargo, no debemos alimentar nunca ilusiones ni dejar lugar a la más mínima ambigüedad: solo la revolución socialista permitirá alcanzar una verdadera democracia, en la que los trabajadores no solo puedan elegir a sus representantes políticos, sino también controlar y planificar la economía, para garantizar finalmente la satisfacción de las necesidades de toda la población.