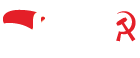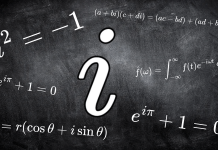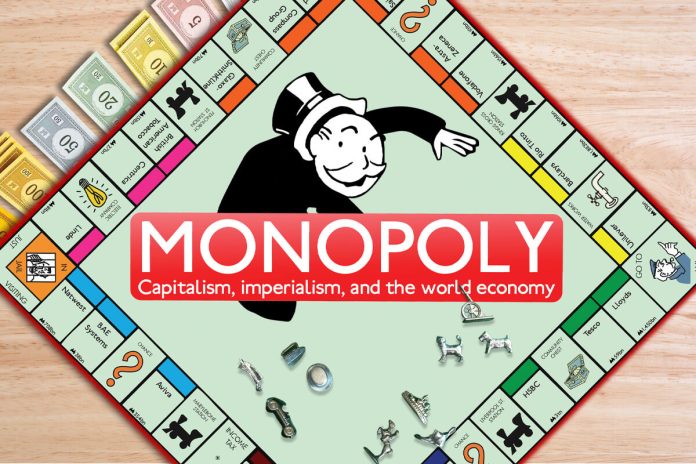¿Qué palabra conecta una de las obras teóricas más famosas de Lenin, los cereales de supermercado y los microchips de silicio, y un popular juego de mesa desarrollado a principios del siglo XX? La respuesta está en el título: monopolio.
El capitalismo se presenta a menudo como el proveedor de la «libertad» y la «elección». Pero esto es un mito total. Desde el momento en que nos levantamos hasta que nos acostamos, nuestras vidas están dominadas por monopolios, por grandes empresas que controlan enormes sectores de sus respectivas industrias.
Como consumidores, por ejemplo, podemos «elegir» entre una variedad deslumbrante de marcas cuando se trata de alimentos y bebidas. Sin embargo, todas ellas son propiedad de un puñado de grandes multinacionales.
Coca-Cola, PepsiCo y Keurig Dr Pepper representan juntas un asombroso 93 % de las ventas de bebidas gaseosas en Estados Unidos. Solo una de estas empresas (Pepsi) controla el 88 % del mercado de salsas, con la propiedad de cinco de las marcas de aperitivos más populares. Tres gigantes de las bebidas representan tres cuartas partes de las ventas de cerveza. Y en cuanto a los cereales mencionados anteriormente, el mismo número de mega empresas ayudan a llenar alrededor del 73 % de los tazones de desayuno.
De hecho, en el caso de alrededor del 80 % de los productos alimenticios de consumo diario, cuatro o menos empresas se reparten la mayor parte del mercado. A su vez, estas poderosas multinacionales alimentarias, junto con cadenas minoristas como Walmart y Aldi, dictan la actividad de miles de pequeños proveedores que se encuentran por debajo de ellas.
Pero el poder de los monopolios se extiende mucho más allá de los estantes de los supermercados. En la caja, por ejemplo, la mayoría de las compras se realizan con tarjetas de débito o crédito proporcionadas por solo dos nombres: Mastercard y Visa. Si tomas un vuelo, es probable que te sientes en un avión fabricado por uno de dos fabricantes de aviones: Boeing y Airbus. Y en el Reino Unido, a pesar de los supuestos esfuerzos de los reguladores energéticos por promover la competencia, cinco empresas privadas suministran electricidad al 70 % de los hogares.
El problema no está menos presente en el sector público. En Gran Bretaña, gigantes de la externalización como G4S, Mitie y Serco tienen sus tentáculos en todo tipo de servicios públicos, absorbiendo miles de millones del dinero de los contribuyentes en el proceso. Lo mismo ocurre con los monopolios de la construcción. En Estados Unidos, por su parte, el 86 % del gasto del Pentágono se destina a solo cinco contratistas especializados en «defensa».
El control de los monopolios se extiende incluso más allá de la tumba. Los estadounidenses que deciden ser enterrados cuando mueren tienen más de cuatro posibilidades entre cinco (el 82 %) de acabar bajo tierra en un ataúd fabricado por dos empresas.
Concentración empresarial
A pesar de la afirmación libertaria ocasional de que «lo pequeño es bello», está claro que el capitalismo significa GRANDE: grandes petroleras, grandes farmacéuticas, grandes tecnológicas, etc. Y siguen creciendo.
A lo largo de las décadas, en un sector tras otro, gracias a una serie de crisis, fusiones y adquisiciones, los mercados se han concentrado cada vez más.
Un estudio académico reciente, por ejemplo, ha demostrado que las principales empresas de Estados Unidos han aumentado constantemente su control sobre los activos económicos del país durante el último siglo.
«Desde principios de la década de 1930», afirman los autores de un artículo titulado 100 Years of Corporate Concentration (Cien años de concentración empresarial), «la cuota de activos de las empresas que representan el 1 % y el 0,1 % más rico ha aumentado en 27 puntos porcentuales (del 70 % al 97 %) y 40 puntos porcentuales (del 47 % al 88 %), respectivamente».
Los investigadores aportan pruebas de que esta tendencia hacia una mayor monopolización se ha acelerado desde la década de 1970. Además, consideran que la consolidación ha sido especialmente notable en los sectores financiero, manufacturero, minero, de servicios y de servicios públicos.
En sentido estricto, el término «monopolio» se refiere a los casos en los que una sola empresa domina un determinado sector, lo cual es menos habitual. Sin embargo, en muchos casos, como en los ejemplos de las tarjetas de crédito, los aviones y los ataúdes, la mayor parte de un mercado determinado está ahora controlada por un «duopolio» de dos empresas. Y el «oligopolio», el dominio de un pequeño número de empresas poderosas (y los oligarcas que las controlan), es la norma en diversos sectores de la economía.
Sin embargo, no se trata de un fenómeno nuevo. Durante más de un siglo, el capitalismo se ha caracterizado por el dominio de los monopolios.
Lenin describió un proceso similar ya en 1916. En aquella época, señaló cómo el mercado mundial estaba repartido entre una serie de trusts y cárteles industriales, y entre las grandes potencias capitalistas que los respaldaban.
«El colosal incremento de la industria y el proceso rapidísimo de concentración de la producción en empresas cada vez más grandes son una de las peculiaridades más características del capitalismo.».
Así comienza la obra maestra de Lenin, El imperialismo, que definió como la «fase superior del capitalismo».
Algunos de los nombres de las grandes empresas que menciona Lenin, como Siemens y General Electric, siguen siendo reconocibles hoy en día. Otros, como Standard Oil y US Steel Corporation, fueron fundados por infames magnates de la «edad dorada» de Estados Unidos, como J. D. Rockefeller y Andrew Carnegie, respectivamente.
El capital financiero
Junto a la concentración de la producción en manos de estos monopolios industriales, Lenin también explicó el papel cada vez más importante del capital financiero: los grandes bancos que prestan dinero a las empresas, dirigen las inversiones en la economía y poseen acciones mayoritarias de muchas grandes empresas.
En aquella época, esta tendencia se encarnaba más claramente en la figura de JP Morgan, el magnate de Wall Street.
Morgan personificaba la naturaleza despiadada del capitalismo. El famoso financiero aprovechó todas las crisis económicas, como el pánico de 1907, para hacerse con empresas y bancos en quiebra. De este modo, consiguió centralizar cada vez más riqueza y poder en sus manos.
Lo mismo puede observarse con las gigantescas entidades financieras actuales. El banco de inversión que lleva el nombre de JP Morgan, por ejemplo, sigue estando entre los grandes, con alrededor de 3,5 billones de dólares en «activos bajo gestión» (AUM). Morgan Stanley, por su parte, la empresa fundada por su nieto, cuenta con una fortuna ligeramente superior bajo su auspicio.
Y el sector bancario no ha hecho más que consolidarse tras cada crisis capitalista.
Entre 1929 y 1933, alrededor de 9.000 bancos estadounidenses quebraron como consecuencia del crack de Wall Street y el inicio de la Gran Depresión. La crisis financiera de 2007/08, por su parte, aceleró un proceso de declive que se prolongó durante décadas en cuanto al número de bancos comerciales estadounidenses.
En 2015, la concentración financiera en Estados Unidos alcanzó su punto álgido, con los cinco bancos más grandes controlando más del 56 % del total de los activos comerciales. En ese momento álgido, solo tres empresas poseían el 42 % de los activos.
Más recientemente, JPMorgan Chase (otra vez ellos) y el banco suizo UBS compraron First Republic y Credit Suisse, respectivamente, cuando se extendió el contagio tras la quiebra del Silicon Valley Bank.
Sin embargo, estas instituciones son relativamente insignificantes en comparación con los verdaderos gigantes de las finanzas.
Vanguard y BlackRock son los mayores gestores de activos del mundo, con un patrimonio gestionado estimado de 10,4 y 11,6 billones de dólares, respectivamente. Esto incluye fondos acumulados procedentes de los ahorros de los hogares y los fondos de pensiones, que luego se invierten en activos como acciones y bonos.
«Debido a ello», señala Lenin, estas empresas financieras «convierten el capital monetario inactivo [es decir, los ahorros de la gente común] en activo, en capital que rinde beneficio; reúnen ingresos metálicos y los ponen a disposición de la clase capitalista».
Sobre esta base, continúa Lenin, «los bancos se convierten, de modestos intermediarios que eran antes en monopolistas omnipotentes que disponen de casi todo el capital monetario de todos los capitalistas».
Técnicamente, los inversores institucionales como BlackRock y Vanguard no «poseen» directamente ningún activo. Más bien, gestionan el dinero de otros. Sin embargo, en realidad ejercen una enorme influencia sobre el resto del mundo empresarial.
Al menos una de estas dos empresas se encuentra entre los tres mayores inversores de todas las grandes empresas del índice bursátil S&P 500. Como accionistas mayoritarios, esto les otorga representación y poder de decisión en las salas de juntas de todos los monopolios industriales más importantes.
De hecho, los estudios han demostrado que estos gigantescos gestores de activos suelen participar en una práctica conocida como «participación horizontal»: el control de participaciones significativas en varias empresas competidoras del mismo sector.
En otras palabras, incluso cuando existe una apariencia de competencia dentro de un sector, es probable que el mismo pequeño grupo de multimillonarios y banqueros tire de los hilos entre bastidores.
No se trata de una conspiración, sino de un hecho objetivo.
En 2011, por ejemplo, un equipo de investigadores suizos examinó las conexiones entre 43.000 empresas multinacionales, extraídas de una base de datos de más de 13 millones de empresas e inversores de todo el mundo.
Descubrieron que solo 147 de estas empresas controlaban alrededor del 40 % de la riqueza en su modelo de economía global. Los 50 «puntos nodales» más conectados de esta red capitalista eran casi todos instituciones financieras de algún tipo.
Y desde entonces, es probable que esta concentración del poder económico haya aumentado, con el auge de gigantescos gestores de fondos como BlackRock y Vanguard.
Ahí queda la idea de que «ahora todos somos capitalistas». Lejos de «democratizar» el capitalismo y «distribuir los medios de producción», al dar al ciudadano de a pie una participación en la economía corporativa, el mercado de valores y el sistema crediticio no han hecho más que intensificar el dominio del capital financiero, es decir, la dictadura de los bancos.
«La “distribución general de los de los medios de producción”: he aquí lo que brota, desde el punto de vista formal, de los bancos modernos», explica Lenin en El imperialismo. «Pero, por su contenido, esa distribución de los medios de producción no es “general”, ni mucho menos, sino privada, esto es, conforme a los intereses del gran capital, y en primer luga, del capital monopolista».
«La «democratización» de la posesión de las acciones —concluye— es, en realidad, uno de los medios de aumentar el poder de la oligarquía financiera».
Integración industrial
Otra tendencia que Lenin esboza —y que consolida aún más la producción bajo el dominio de los grandes monopolios— es la de la combinación: la unión de diferentes procesos industriales bajo un mismo paraguas.
«una particularidad de suma importancia del capitalismo en su más alto grado de desarrollo», afirma Lenin, «es la llamada combinación, o sea, la reunión en una sola empresa de distintas ramas de la industria». Estas, explica, «que o bien representan fases sucesivas de la transformación de una materia prima… o son auxiliares entre sí».
Hoy en día, los economistas suelen referirse a estas tendencias como integración vertical y horizontal.
Esta última puede referirse a la consolidación que se produce dentro de una industria determinada como resultado de fusiones y adquisiciones, en las que uno u otro monopolio compra a sus competidores.
Del mismo modo, tras conquistar un ámbito concreto, las empresas consolidadas suelen diversificarse hacia mercados adyacentes, utilizando su tamaño y escala para introducirse en industrias relacionadas, con la esperanza de hacerse con una parte de los beneficios que actualmente obtienen otras empresas.
La integración vertical, por su parte, consiste en que los monopolios existentes compran a sus proveedores (abajo) y distribuidores (arriba), con el fin de reducir sus costes y obtener beneficios en todas las etapas de la cadena de suministro.
En ningún lugar se observan estas tendencias con mayor claridad que en el sector tecnológico.
Las grandes empresas tecnológicas como Apple, Amazon y Alphabet (la empresa matriz de Google) son en sí mismas producto de la reestructuración y la consolidación que se produjo tras el estallido de la burbuja puntocom a principios de siglo.
En consecuencia, hoy en día, el 90 % de las búsquedas en Internet se realizan a través de Google; el 83 % de la navegación web se lleva a cabo en Chrome (Google) o Safari (Apple); el 95 % de los sistemas operativos instalados están diseñados por Google (Android), Microsoft (Windows) y Apple (iOS y macOS); y más del 80 % de los libros electrónicos se venden en Amazon.
Tras establecer un monopolio relativo en un área, todas estas empresas han comprado startups y posibles rivales, ampliando el foso que las rodea para mantener alejados a los futuros competidores. Y desde esta posición fortificada, han invadido terrenos cercanos para expandir su territorio.
En su camino para convertirse en Alphabet, por ejemplo, Google compró YouTube (el popular servicio de vídeos) y DeepMind (un desarrollador líder en inteligencia artificial). Del mismo modo, tras amasar una fortuna con Facebook, Mark Zuckerberg invirtió grandes cantidades de dinero en WhatsApp e Instagram para crear Meta.
Microsoft, por su parte, ha profundizado su incursión en los mercados de los videojuegos y las redes sociales con la compra de Activision Blizzard y LinkedIn, respectivamente, por un coste total de alrededor de 95.000 millones de dólares. Y el director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, ha forjado un imperio empresarial que abarca la venta minorista en línea, los medios digitales y el streaming, y la computación en la nube.
Al mismo tiempo, todos estos oligopolios están realizando grandes esfuerzos, y gastando sumas extravagantes, para entrar en mercados incipientes e industrias de vanguardia como la tecnología sanitaria, los coches autónomos, la computación cuántica y, por supuesto, la inteligencia artificial.
El sector de las tecnologías de la información también ofrece un ejemplo moderno de integración vertical. No contentos con monopolizar el mundo digital, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft y otros también buscan controlar la infraestructura física de Internet: desde la construcción de servidores hasta el diseño de software, pasando por el tendido de cables submarinos y el procesamiento de datos en la nube.
Silicio y oro
El resultado general es que las grandes empresas tecnológicas tienen ahora una enorme influencia en la economía mundial, y en particular en el mercado de valores.
Los mercados han vivido recientemente una montaña rusa gracias a las amenazas arancelarias de Trump. A principios de este año, mientras tanto, las salas de negociación se quedaron sin aliento ante la noticia de una nueva ola de competidores de IA procedentes de China.
Sin embargo, antes de toda esta turbulencia, el entusiasmo por las empresas tecnológicas estadounidenses estaba impulsando al alza los precios de las acciones. Hace aproximadamente un año, 20 empresas centradas en la tecnología representaban más de un tercio (35,8 %) del «valor» del S&P 500.
Incluso hoy, en el momento de escribir este artículo, las «Siete Magníficas» —Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta y Tesla (en orden descendente)— tienen un valor combinado de alrededor de 15 billones de dólares, lo que representa casi la misma cuota del mercado bursátil (un tercio) que las 20 principales empresas tecnológicas anteriormente.
Además, está claro que Silicon Valley está obteniendo beneficios extraordinarios. Desde sus castillos monopolísticos, Bezos, Zuckerberg, Musk y compañía han amasado miles de millones.
Tras la pandemia, cuando la demanda acumulada chocó con los cuellos de botella de la oferta, los monopolios especulativos de todos los sectores se hicieron de oro, en lo que algunos comentaristas denominaron «greedflation» (inflación por codicia).
Los ingresos y el precio de las acciones de las principales empresas tecnológicas se dispararon en este periodo. Y la locura por la inteligencia artificial ha contribuido a mantener este impulso, alimentando una fiebre del oro contemporánea en California, solo que esta vez con Palo Alto como epicentro.
El sector tecnológico estadounidense es un gigante entre gigantes en lo que se refiere a la obtención de beneficios.
En un estudio de las 4000 empresas más grandes del mundo, la consultora McKinsey descubrió que los 500 monopolios más grandes aumentaron su participación en los beneficios mundiales del 81,5 % al 91,2 % entre 2005-2009 y 2015-2019. Dentro de este grupo, las 100 principales han aumentado su participación en los beneficios del 45,5 % al 48,3 %.
Cabe destacar que las empresas estadounidenses se han llevado la mayor parte del dinero. Según el informe de McKinsey, las empresas con sede en Norteamérica (principalmente en Estados Unidos) aumentaron su participación en los beneficios mundiales del 50 % al 77 % durante este mismo periodo.
Este aumento se debió, en particular, a las empresas de «alta tecnología». Estas representan casi el 28 % de los beneficios norteamericanos, con un crecimiento de la «reserva de beneficios» de 66.000 millones de dólares a 116.000 millones en estos años.
Los monopolios estadounidenses en los sectores farmacéutico y médico, industrial avanzado (automóvil, aeroespacial, defensa, electrónica, semiconductores) y de los medios de comunicación también han visto aumentar sus beneficios. Pero están muy por detrás de las grandes tecnológicas.
No es de extrañar que los capitalistas de otras partes del mundo, respaldados por sus propios Estados imperialistas, estén tratando de asaltar las murallas que rodean el mercado tecnológico para hacerse con una parte del tesoro que actualmente acaparan los reyes de Silicon Valley.
Por eso la llegada de DeepSeek y otras empresas chinas de inteligencia artificial ha causado tanta alarma en las altas esferas de la sociedad estadounidense. Desde los banqueros de la costa este hasta los jefes tecnológicos de la costa oeste: los magnates modernos de hoy en día no tienen ningún deseo de compartir su botín.
División y redivisión
Como explica Lenin, esta lucha entre los grandes monopolios por dividir —y redividir— el mercado mundial entre ellos es una característica clave de la época del imperialismo.
«Las asociaciones monopolistas de los capitalistas— cárteles, consorcios, trusts— se reparten entre sí, en primer lugar, el mercado interior, apoderándose de un modo más o menos completo de la producción del país», señala. «Pero en el capitalismo, el mercado interior está inevitablemente enlazado con el exterior. Hace ya mucho que el capitalismo ha creado un mercado mundial».
Esta rivalidad imperialista no solo se observa en la IA, sino en todas las industrias clave. Y, cada vez más, es el poder ascendente del capitalismo chino el que está saliendo victorioso.
Como señala Lenin, el reparto de cualquier mercado entre los monopolios existentes «no excluye, naturalmente, un nuevo reparto si se modifica la relación de fuerzas a consecuencia de desigualdad del desarrollo, de las guerras, de las quiebras, etc.».
Además, las nuevas tecnologías abren nuevos mercados para la explotación. Y los monopolios chinos, apoyados y alimentados por el Estado capitalista, se han afianzado en muchos de ellos.
El mercado de los vehículos eléctricos (VE) ilustra gráficamente este proceso.
La industria del automóvil estaba anteriormente dominada por los monopolios automovilísticos de Estados Unidos, Europa y Japón, con nombres tan conocidos como Ford, Volkswagen y Toyota.
Durante décadas, estos fabricantes han centrado generalmente sus esfuerzos en el diseño y la producción de vehículos basados en motores de combustión interna. Esto ha permitido a las dinámicas empresas chinas, a menudo con experiencia en baterías y software, adelantarse en el desarrollo de los VE.
China es el mayor exportador de automóviles del mundo, con casi 5 millones de coches al año fuera de sus fronteras. El país también representa más de tres cuartas partes del mercado mundial de vehículos eléctricos, gracias a las excelentes ventas internas a los conductores chinos.
Aprovechando este enorme mercado interno y con la ayuda de las subvenciones estatales, los monopolios automovilísticos chinos, como BYD, han consolidado una posición sólida en la industria de los vehículos eléctricos.
En términos de volumen, la empresa con sede en Shenzhen ha superado a Tesla, de Elon Musk, en ventas de vehículos eléctricos. Además, está instalando fábricas en todo el mundo para eludir las barreras arancelarias y penetrar aún más en los mercados extranjeros.
Un factor importante en el auge de BYD ha sido su capacidad para dominar el arte de la integración vertical.
BYD comenzó su andadura en 1995 fabricando baterías y no se aventuró en la producción de vehículos híbridos hasta 2003. Hoy en día, además de fabricar vehículos eléctricos, la empresa respaldada por Warren Buffett ocupa el segundo lugar en la industria de las baterías (por detrás de CATL, otra empresa china), con casi el 16 % del mercado, y suministra energía no solo a sus propios coches, sino también a los de sus competidores.
A su vez, BYD controla el resto de su cadena de suministro: desde la extracción y el procesamiento del litio para sus baterías hasta la producción de chips informáticos para los coches, pasando por la distribución y el transporte de sus vehículos.
Esto permite al fabricante multinacional de automóviles controlar los costes y maximizar los beneficios en todas las etapas del proceso de producción. Y es lo que hace que los vehículos eléctricos de BYD sean tan competitivos en el mercado mundial, de ahí las barreras comerciales que están levantando Estados Unidos y la Unión Europea para impedir las exportaciones chinas.
Turbulencias, aranceles y guerra comercial
La actual guerra comercial es un ejemplo de la turbulencia que genera el capitalismo monopolista, ya que las diferentes multinacionales buscan aumentar sus beneficios y expandir sus mercados a costa de sus rivales.
La compulsión económica de la competencia obliga a todos los monopolios a invertir continuamente en nuevas tecnologías y en una capacidad productiva cada vez mayor. El resultado es un nivel de sobreproducción desorbitado a escala mundial, un exceso global de bienes que los mercados saturados no pueden absorber.
Las medidas proteccionistas son una respuesta a esto: un intento de evitar que los productores más prolíficos viertan su exceso en los mercados extranjeros.
Tomemos como ejemplo la industria automovilística. «Las fábricas chinas podrían producir cerca de 45 millones de coches al año, lo que equivale a aproximadamente la mitad de las ventas mundiales, pero solo operan al 60 % de su capacidad», informa la revista The Economist, y añade: «El exceso de oferta ha provocado una guerra de precios despiadada».
Esto explica los elevados aranceles que se imponen actualmente a los vehículos chinos. Y también pone de relieve por qué, según el mismo artículo, empresas con sede en China como Chery, Geely y SAIC buscan cada vez más abrirse camino en nuevos mercados de Oriente Medio, América Latina, África y el Sudeste Asiático.
Tomemos como ejemplo la industria siderúrgica. China produce cada año más acero que el resto del mundo en su conjunto: alrededor de mil millones de toneladas al año. Pero el país no necesita todo este acero para su consumo interno. Por lo tanto, exporta una cantidad considerable de acero: más de 90 millones de toneladas en 2023. Esto es más que la producción anual de Estados Unidos o Japón.
El acero chino barato está inundando el mercado mundial, haciendo bajar los precios y provocando una crisis para los productores de acero de todo el mundo. Una vez más, esto ha dado lugar a la imposición de aranceles elevados. Y es uno de los principales factores que explican los problemas de las acerías de Port Talbot y Scunthorpe, en Gran Bretaña, donde los trabajadores se ven amenazados con una masacre de puestos de trabajo.
Además de los aranceles y la competencia por los mercados, el imperialismo también implica luchas geopolíticas por los recursos.
Para fabricar vehículos eléctricos y otros productos de alta tecnología, por ejemplo, los fabricantes monopolísticos necesitan acceder a diversas materias primas esenciales. Entre ellas se encuentran metales y minerales como el litio, el níquel y el cobalto. Y, cada vez más, la extracción y el procesamiento de estos metales están dominados por empresas chinas, que representan el 60 %, el 65 % y el 70 % del suministro mundial de estos metales, respectivamente.
Del mismo modo, China tiene una posición monopolística en la extracción y el refinado de minerales de tierras raras. Estos son un insumo fundamental para todo, desde paneles solares, turbinas eólicas y baterías hasta teléfonos inteligentes, cámaras digitales y monitores de ordenador.
Garantizar el control de estos recursos es un elemento importante en el pensamiento de Washington y Pekín.
En el Congo, la competencia imperialista por los minerales clave está alimentando el conflicto y la catástrofe. Mientras tanto, el deseo de saquear los yacimientos de tierras raras y la riqueza mineral —y, con ello, eludir los controles a la exportación chinos— es una consideración importante en los «acuerdos» que Trump está tratando de conseguir sobre Groenlandia y Ucrania.
El caos de los chips informáticos
Igualmente importante es la lucha por el silicio o, más precisamente, los microchips de silicio. Estos diminutos dispositivos alimentan los modelos, el software y los algoritmos en los que se basa la IA. Además, son un componente vital en muchos otros productos básicos.
Pero mientras gigantes tecnológicos como Google, Open AI y DeepSeek se enfrentan en la nube, varias etapas clave de la producción de chips están altamente monopolizadas.
Se estima que el gigante informático estadounidense Nvidia controla alrededor del 82 % del mercado de unidades de procesamiento gráfico (GPU) independientes, por ejemplo. La mitad de sus ingresos, por su parte, proviene de las compras de cuatro empresas: Microsoft, Amazon, Meta y Alphabet.
Más abajo en la cadena de suministro, una sola empresa, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), representa casi dos tercios del mercado mundial de «fundición» de semiconductores (la producción, más que el diseño, de chips informáticos).
Esto añade una dimensión adicional a la tensión entre el imperialismo estadounidense y China por Taiwán. Al fin y al cabo, la isla en disputa alberga la producción de más del 90 % de los semiconductores más avanzados.
Del mismo modo, una empresa holandesa llamada ASML fabrica y suministra casi en exclusiva las complejas máquinas de fotolitografía utilizadas para grabar el silicio en el proceso de fabricación de chips.
Por un lado, esta monopolización ha creado empresas increíblemente eficientes y especializadas, capaces de satisfacer las necesidades de todo el planeta en materia de productos tecnológicos fundamentales.
Por otro lado, sin embargo, esta concentración también ha hecho que la economía mundial sea extremadamente frágil, vulnerable a cualquier choque o perturbación de la intrincada red de producción y distribución que se ha desarrollado en las últimas décadas, sobre la base de la globalización y el libre comercio.
La pandemia lo ha puesto de manifiesto, ya que las cadenas de suministro se han visto afectadas por los confinamientos y los cuellos de botella. El precio de los microchips ha fluctuado enormemente, ya que la industria se ha enfrentado primero a una dolorosa escasez y luego a un exceso de oferta, lo que ha demostrado claramente la anarquía del mercado capitalista.
La actual guerra comercial está demostrando lo mismo, ya que el imperialismo estadounidense está presionando a empresas como AMSL y Nvidia para que restrinjan sus exportaciones a China, con la esperanza de estrangular la floreciente industria tecnológica rival.
Sin embargo, Washington está jugando con fuego. Es posible que Estados Unidos tenga un control estricto sobre ciertos puntos estratégicos en lo que respecta a la producción de microchips. Pero no «tiene todas las cartas» en la guerra comercial con China, como demuestra el ejemplo de los minerales.
De hecho, la monopolización de la producción mundial significa que la fabricación de muchos productos básicos se concentra en China. Para más de un tercio de los productos que el Tío Sam importa de China, este país asiático es el proveedor dominante y satisface el 70 % o más de la demanda estadounidense.
En otras palabras, la Casa Blanca tendrá grandes dificultades para excluir a China del panorama comercial. La monopolización y la globalización se han combinado para crear una economía mundial extremadamente interconectada e interdependiente. Y esto no puede deshacerse sin causar un daño inmenso, en forma de inflación galopante y contracción económica.
Todo ello demuestra gráficamente cómo la producción se ha socializado enormemente; cómo el desarrollo de las fuerzas productivas choca cada vez más con las barreras de la propiedad privada y el Estado-nación.
Y revela cómo, lejos de traer estabilidad, la monopolización bajo el capitalismo es una receta para la inestabilidad y el caos a todos los niveles.
Como subraya Lenin en El imperialismo, respondiendo al archi-oportunista Karl Kautsky, «los apologistas del imperialismo» creen erróneamente «la dominación del capital financiero atenúa la desigualdad y las contradicciones de la economía mundial, cuando, en realidad, lo que hace es acentuarlas».
«Por el contrario», concluye, «el monopolio creado en ciertas ramas de la industria aumenta e intensifica la anarquía inherente a la producción capitalista en su conjunto».
Estancamiento y decadencia
Lenin continúa explicando cómo la monopolización «engendra inevitablemente una tendencia al estancamiento y la decadencia», sofocando el desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, la ciencia, la tecnología, la industria, etc.
«Dado que los precios monopolísticos se establecen, aunque sea temporalmente», continúa, «la causa motriz del progreso técnico y, por consiguiente, de todo otro progreso desaparece en cierta medida y, además, surge la posibilidad económica de retrasar deliberadamente el progreso técnico».
Incluso los analistas burgueses están llegando hoy a conclusiones similares, temiendo que la monopolización sea un factor clave del anémico crecimiento de la productividad que ha azotado al capitalismo a nivel mundial en las últimas décadas.
Como informa la revista The Economist:
«El propio éxito de los gigantes tecnológicos estadounidenses ha suscitado la preocupación de que se hayan vuelto demasiado poderosos y que su dominio esté perjudicando a la economía y sofocando su dinamismo.
«Thomas Philippon, de la Universidad de Nueva York, ha documentado el aumento de la concentración empresarial en Estados Unidos desde la década de 1980: las grandes empresas se han llevado una parte cada vez mayor de los ingresos corporativos; los beneficios empresariales en general han aumentado como porcentaje de la producción económica; y las empresas, especialmente en los sectores más concentrados, han transformado menos de sus beneficios en nuevas inversiones y más en recompras de acciones.
«En conjunto, esto amenaza con ser una receta para una productividad más lenta, un crecimiento más débil y una mayor desigualdad».
De manera similar, en su libro What went wrong with capitalism? (¿Qué ha fallado en el capitalismo?), el autor libertario Ruchir Sharma sostiene que una combinación tóxica de intervención estatal y monopolización se esconde detrás de la «paradoja de la productividad» que ha desconcertado a los economistas burgueses desde hace tiempo.
«El crecimiento anual de la productividad está cayendo en promedio en las industrias donde las empresas más grandes están reforzando su control más rápidamente», escribe el financiero de Rockefeller.
«La productividad está cayendo en todos los sectores, especialmente en las empresas rezagadas, pero incluso en las líderes, por dos razones básicas. Sin presión desde abajo, los líderes no necesitan invertir tanto y, si añaden más o mejores servicios, solo «canibalizan sus propias cuotas de mercado».
En lugar de fomentar la entrada en el mercado de nuevas empresas dinámicas, Sharma sugiere que los gobiernos capitalistas han apoyado a las empresas en quiebra y protegido a las empresas tradicionales. El resultado es un ejército de empresas «zombis» improductivas, combinado con una manada de gigantes corporativos seniles y pesados que aplastan a cualquier empresa más pequeña y incipiente que se cruza en su camino.
La lógica de la competencia
Al igual que el padrino del libertarismo, Friedrich Hayek, Sharma plantea la cuestión de la monopolización en términos puramente ideológicos o políticos.
Para estos fanáticos del libre mercado, el capitalismo monopolista no es más que una creación de responsables políticos irresponsables y políticos sin principios, que han permitido a los grupos de presión y a los abogados manipular el sistema en favor de los intereses plutocráticos existentes.
No hay duda de que el sistema está amañado en beneficio de los multimillonarios y los banqueros. Pero esto no explica por qué el capitalismo es como es.
En sus escritos económicos, Marx, Engels y Lenin mostraron cómo la monopolización es el producto de un proceso objetivo, no una «elección política».
La dinámica de la propiedad privada y la producción con fines lucrativos hace que la competencia se convierta inevitablemente en su contrario.
Esto queda perfectamente ilustrado en el juego de mesa Monopoly. Todos empiezan en igualdad de condiciones. Y las reglas son las mismas para todos. Sin embargo, al final, un jugador acaba poseyendo y controlando todo. Esa es la lógica fría y despiadada de la competencia capitalista.
Lo mismo ocurre en la vida real: las empresas ineficientes y pequeñas quiebran y son devoradas por sus rivales más grandes y fuertes. De este modo, la producción se concentra cada vez más en menos manos. Con el tiempo, acelerado por las crisis, esto conduce a la aparición de poderosos monopolios.
«El surgimiento de los monopolios», afirma Lenin en El imperialismo, «como resultado de la concentración de la producción, es una ley general y fundamental de la etapa actual de desarrollo del capitalismo».
A su vez, el monopolio se convierte en una palanca para una mayor monopolización.
Las empresas más grandes forjan «economías de escala»: ahorros de costes derivados de la organización y la planificación que permite un determinado tamaño de producción y distribución. Y comienzan a acumular —y a acceder a— el capital necesario para invertir en nuevas tecnologías y técnicas, lo que refuerza aún más su ventaja productiva frente a los competidores más pequeños.
Hoy en día, la enorme cantidad de capital necesaria para competir en las industrias más importantes supone una enorme barrera de entrada para las nuevas empresas.
Según algunas estimaciones, por ejemplo, hace 50 o 60 años, los costes de construcción de una fábrica avanzada de microchips (o «fab») ascenderían a unos 30 millones de dólares actuales. En cambio, las fábricas modernas construidas por TSMC cuestan alrededor de 20.000 millones de dólares cada una.
Esto permite a las mayores potencias imperialistas expulsar a las naciones más pequeñas. Ni siquiera la UE, por no hablar de países aislados como Gran Bretaña, puede aspirar a competir con las enormes sumas que Estados Unidos y China pueden invertir en sus industrias.
Los intentos fallidos de Europa y el Reino Unido por entrar en el sector de las tecnologías verdes —como las empresas de baterías Northvolt y Britishvolt, respectivamente— son prueba de ello. Del mismo modo, ¿cómo puede alguien igualar los cientos de miles de millones que Estados Unidos y China están invirtiendo en inteligencia artificial?
En otras palabras, los muros y fosos que protegen los monopolios establecidos son cada vez más altos y más anchos.
Necesidad del socialismo
Para los liberales y libertarios, la solución a toda esta agitación es dar marcha atrás: reclamar «más opciones», es decir, más competencia y mercados más libres; exigir la desintegración de los grandes monopolios mediante leyes y regulaciones «antimonopolísticas».
Hay otros, mientras tanto, que piden proteccionismo y nacionalismo económico: que el dominio de los monopolios multinacionales sea sustituido por la «compra local» y la promoción de «campeones nacionales».
Sin embargo, ambas sugerencias son completamente utópicas y reaccionarias. Como se ha explicado, los monopolios han surgido precisamente porque son más eficientes y productivos; en otras palabras, porque representan un desarrollo de las fuerzas productivas.
Del mismo modo, la producción se ha socializado y globalizado en gran medida, una vez más porque esto aumenta la productividad a través de mayores economías de escala, la división internacional del trabajo y la especialización.
Proponer la disolución de los monopolios, ya sea a nivel internacional o en un solo país, es por lo tanto sugerir un retroceso a un nivel inferior de desarrollo económico. En términos concretos, esto significa empobrecer a la sociedad.
«Concentrar estos medios de producción dispersos y limitados, ampliarlos, convertirlos en las poderosas palancas de la producción actual: ese fue precisamente el papel histórico de la producción capitalista y de su defensora, la burguesía».
Así lo explica Engels en Socialismo utópico y socialismo científico, al analizar el papel progresista que desempeñó en su día el capitalismo en el desarrollo de las fuerzas productivas.
En este proceso, señala, «toda una industria se convierte en una gigantesca sociedad anónima; la competencia interna da paso al monopolio interno de esta única empresa».
«En los trusts, la libertad de competencia se transforma en su contrario, en monopolio; y la producción sin ningún plan definido de la sociedad capitalista capitula ante la producción según un plan definido de la sociedad socialista invasora».
El resultado es la situación contradictoria que encontramos hoy en día, en la que la producción socializada y los elementos de planificación coexisten con la propiedad privada y la anarquía del mercado.
La creciente intervención estatal, con rescates interminables de los grandes bancos y monopolios en respuesta a cada crisis, es un reconocimiento de esta contradicción; una admisión tácita de que las fuerzas productivas han superado las restricciones de la propiedad privada y el Estado-nación, es decir, que la producción se ha socializado por completo, pero con la apropiación privada por parte de los capitalistas de la riqueza creada por la clase trabajadora.
La solución no es dar marcha atrás en la rueda de la historia, intentando desmantelar los bancos o los monopolios, o alabando las maravillas de la «pequeña empresa» y la producción local.
En cambio, debemos aprovechar los inmensos niveles de organización y planificación que ha creado el capitalismo y poner estas fuerzas económicas bajo la propiedad colectiva y el control democrático consciente de la clase trabajadora.
Tomemos como ejemplo los monopolios como Walmart, con unos ingresos anuales de más de 600.000 millones de dólares y una plantilla de 2,1 millones de empleados.
Esta mega empresa es más grande que todas las economías planificadas del pasado, como la Unión Soviética, tal y como destacan los autores de The People’s Republic of Walmart [La república popular de Walmart]. Y dentro de esta multinacional hay una planificación extraordinaria, desde las granjas y las fábricas hasta las tiendas y los supermercados.
En manos de sus propietarios multimillonarios, esa tecnología y logística no son más que un medio para llenar los bolsillos de los accionistas de Walmart. Pero en manos de la clase trabajadora, serían la base para distribuir los bienes necesarios para la vida en todos los continentes y garantizar una alimentación digna para todos.
«La solución», explica Engels, «solo puede consistir en el reconocimiento práctico de la naturaleza social de las fuerzas productivas modernas y, por lo tanto, en la armonización con el carácter socializado de los medios de producción».
«Y esto», concluye, «solo puede lograrse si la sociedad toma abierta y directamente la posesión de las fuerzas productivas que han superado todo control, excepto el de la sociedad en su conjunto».
La época del imperialismo, en este sentido, es una fase transitoria que prepara las condiciones materiales para una nueva forma superior de sociedad: el socialismo y el comunismo.
«El capitalismo en su fase imperialista conduce directamente a la socialización más completa de la producción», escribe Lenin. «Arrastra, por así decirlo, a los capitalistas, contra su voluntad y su conciencia, a una especie de nuevo orden social, transitorio, de la libre competencia completa a la socialización completa».
«Esto determina por sí mismo el lugar [del imperialismo] en la historia», concluye Lenin, «pues el monopolio que surge del terreno de la libre competencia, y precisamente de la libre competencia, es la transición del sistema capitalista a un orden socioeconómico superior».
Pero esta transición no se producirá automáticamente. Al contrario, mientras siga existiendo el sistema capitalista, el increíble potencial de la tecnología y la planificación modernas se desperdiciará y, lo que es peor, se convertirá en una fuerza destructiva que alimentará la guerra, la catástrofe climática y la miseria.
El único camino a seguir para la humanidad es la revolución socialista mundial.
Para ganar este juego de Monopoly de la vida real, la clase trabajadora debe organizarse y movilizarse para echar a los ricachones, confiscar las propiedades de los multimillonarios y hacerse con el control del tablero, en la lucha por un futuro comunista.